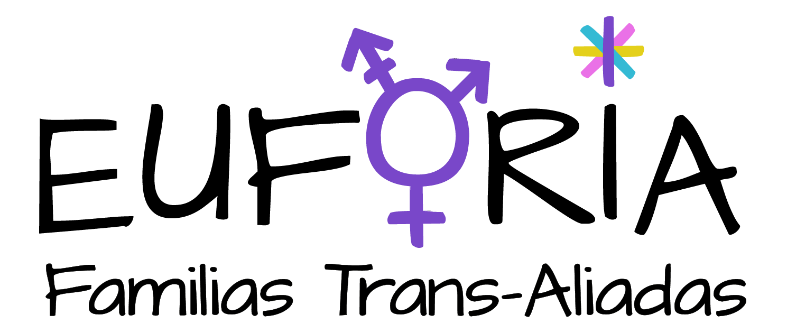Para las personas trans, la identidad puede ser algo tan sencillo como un nombre y tan complicado como obtener reconocimiento de aquellas personas que te miran
Fuente (editada): ctxt CONTEXTO Y ACCIÓN | Carolina León | 8/07/2020
En una de estas últimas noches me desperté agobiada de un sueño: en él nadie me reconocía, nadie usaba mi nombre y la gente me daba la espalda con aspavientos o simple asco. Yo les gritaba “¡soy la misma de ayer!”, pero el desconocimiento de todo mi entorno me hizo boquear de ansiedad. Sé de dónde viene el sueño. Sé los miedos que alberga mi inconsciente.
Hace ahora tres años mi hijo me dijo que no era quien yo creía, que lo tratase como chico. Algo más tarde me dijo su nombre. Hasta el día de hoy unas cien personas en el mundo lo reconocen: compañeres de clase, parte del profesorado, nuestra red de amistades en Madrid, la monitora de vogue. Tan pronto como tuviese que presentar un documento para cualquier asunto de la vida –salir de viaje, presentarse a un examen, interponer una denuncia–, el resto del mundo no vería a mi hijo, vería a otra persona.
La identidad es un edificio de escaleras resbaladizas: lo es para cualquiera, más inestable cuanto más lejos hayamos nacido de le “ciudadane modelo”. Para una persona trans en transición a la que todavía no se le reconocen sus derechos debe de ser algo parecido a un diseño de Escher. En el caso de mi hijo vivimos entre gente abierta, y su identidad está apuntalada por un montón de comprensión cercana y buena voluntad particular (más otro poco de disimulo o negación ocasional). Mi hijo vive una imperfecta transición social, ‘suficiente’ si comparamos con la vida que se les ha permitido a chiques trans (hombres, mujeres o personas no binarias) en décadas pasadas.
Hace ahora tres años también entramos a formar parte de una asociación de familias de menores trans, en la que mi hijo pudo conectar con semejantes, que puso a nuestra disposición estrategias y recursos acumulados durante años de activismo, diseminados en disposiciones y leyes de alcance regional. Pero, sobre todo, nos prestaron acompañamiento, escucha, cercanía, experiencias. Nada que estuviese al alcance de quienes se sabían trans en 1940, 1970 o 2005. Sí, se ha avanzado. No, no es suficiente.
Los primeros meses de su transición los pasamos arropades en casa pero, en algún momento, tocó viajar a ver a les abueles y familia extensa. Nunca me imaginé que fuese mi padre, antes que mi madre, quien comenzase a utilizar el nombre de mi hijo, el que él se ha dado. En el pueblo de Sevilla donde viven entramos en contacto con una de las familias de la asociación y conocimos a una chica trans algo mayor que mi hijo, estudiante en el instituto en el que hice BUP a finales de los ochenta: ella se declaraba acogida y acompañada por el equipo docente y compañeres. Su madre, cuidadora de dependientes, y su padre, guarda de seguridad, en ese pueblo del extrarradio sevillano, habían emprendido de su mano el mismo camino que llevaba yo con mi hijo, apoyándola para ser quien es, luchando para que su identidad fuese aceptada, acompañándola en un tránsito cuyos términos solo ella podía definir. Pocos cafeses de bar me han sabido mejor en la vida.
No quiero hablar aquí de hormonas, cirugías, tratamientos, bloqueadores o binders. No quiero hablar de nada de eso, y sí de que la identidad puede ser algo tan sencillo como un nombre y tan complicado como obtener reconocimiento de aquellas personas que te miran, desde que te levantas hasta que te acuestas. Quiero hablar de ese acompañamiento que emprenden algunas familias y no es la norma aún. Una de las mentiras vertidas en estos tiempos por el discurso tránsfobo (sea desde el ‘feminismo’ o desde la ultraderecha) señala directamente a las familias de menores trans y llega a hablar de maltrato a la infancia. Cuando vienen a mi puerta con ese tipo de mensajes, me pongo el traje de guerrillera. El que me han enseñado a ponerme mis compañeras de asociación.
A veces tienen cuatro años, a veces diez, a veces dieciséis, a veces saben nombrarse y a veces no: no hay una historia única ni un patrón preciso en las infancias trans, y hay un montón de cosas que no entiendes al principio, pero la escucha es el único lema cien por cien versátil y confiable. No hay tal mecanicismo ridículo como “la niña juega al fútbol → la voy a vestir de niño”. Si algo aprendemos acompañando a la infancia y adolescencia trans es que los moldes cisheterosexistas y los roles que se imponen a unas y otres y otros importan muy poco respecto a quiénes son y qué les hace ser quiénes son. Pero hay cosas de consenso básico en el acompañamiento: luchar por su aceptación, alejarlos del odio y la discriminación, y mantenerse a su lado a medida que construyen el edificio de quiénes serán en el mundo.
La ley trans
“¿Tú sabes quién eres? Yo sé quién soy”: el 4 de julio salimos a exigir la aprobación de una Ley Trans en términos despatologizadores, que debe llevar el derecho a la autodeterminación de la identidad sexual. La mera existencia de las personas trans es un grito ante los clichés del cisheterosexismo y desafía creencias y dogmas. Pero ni son una teoría ni su existencia puede ser avalada desde fuera. Les chiques, quienes conforman las futuras bases del movimiento, están dejando de pedir permiso. No se validan en hormonas o tratamientos, se validan en sus pronombres y en la aceptación mutua. Una sociedad entera (y casi un mundo) quiere que sigan siendo evaluades por la psiquiatría y la psicología clínica, espera que sea la persona ‘experta’ quien les obligue a respetarles. Esa sociedad quiere distinguir entre ‘buenes’ y ‘males’ trans, pretende categorizar la identidad en los genitales (“No mires a los genitales de les niñes: es raro”, decía otra pancarta) y, en última instancia, sigue postergando el reconocimiento de las realidades trans. Pero les chiques empiezan a cansarse, con razón.
Escribo esto como aliada en aprendizaje, entendiendo que es a las personas trans a quienes hay que escuchar. Lo escribo pensando en algo tan básico como la identidad, ese edificio resbaladizo para todo el mundo. Con la historia a cuestas, con todo lo aprendido, con la comprensión acumulada, la identidad de las personas trans tiene que dejar de ser un puzzle que las invalide en según qué circunstancias y con quien se encuentren. Es perentorio reconocer las violencias específicas que sufren. Y algunas de estas violencias son institucionales, como lo es la exigencia de una “situación estable de transexualidad” tutelada para otorgarles derechos.
Es una sociedad (o un mundo) decidiendo sobre si un colectivo limitado de personas merecen ser tratadas como quienes son. Si las da por válidas o no. Si la autoidentificación sexual es un asunto con aristas, lo es por esa sociedad que se mira en el espejo de le “ciudadane modelo” y, en efecto, se siente resbalar desde algunas de sus certezas. De todo se sale. No pasa nada. Nos queda mucho camino para doblegar al patriarcado cisheteronormativo y sexista. Nuestra identidad no está, os lo prometo, en absoluto amenazada por el hecho de que se les reconozca y nombre.
Por último, no parece una vida del todo digna aquella en la que tienes que convencer, cada día al despertar, a tu entorno para que te reconozca, para que te otorgue una “situación estable de identidad”.