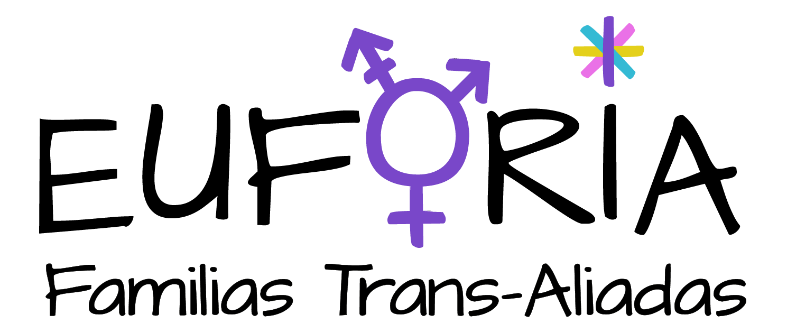Voy al trabajo travestida. De hombre, por supuesto. Pero en el pecho se esconde una marica migrada, hispanohablante, que no quiere llamar demasiado la atención.
Fuente (editada): PIKARA MAGAZINE | Asier Santamari(c)a | 14 JUN 2023
El otro día les confesé a mis compañeras de hospital que voy al trabajo travestida. De hombre, por supuesto. “Herr Santamaria“. De pronto, devine señor. Identidad colateral. Identidad merecida. Claro, ni idea tienen esas enfermeras de que detrás del letrero con la marca masculina (,) en el pecho se esconde una marica migrada, hispanohablante, que no quiere llamar demasiado la atención. No todavía, o quizás no por eso. No las culpo, a fin de cuentas, voy (tra)vestida de hombre. La piel de ayer, me digo, mientras ordeno los vestidos y las faldas que ya no me atrevo a ponerme.
Mi conjunto favorito: un mono negro de tiras delgadas, a modo de sujetador, con botones plateados, amarilleando del sol y del sudor. Me lo regaló mi amiga Manoli a cambio de una camisa de gasa en patrones florales que me olvidé en su casa, en una visita a Sevilla. En los pies, sendos tacones. Unos 15 centímetros, pero cinco de plataforma; la noche era una pendiente. El pelo, tupido pero rapado, como el terciopelo, y las entradas aun nada incipientes. Fardando de juventud. Vergüenza ajena. La raya de ojos negra y tres puntos bajo cada parpado. Higiene deficiente, perfume, iluminador y un poco de gloss [brillo] en los labios.
O las uñas de color –solo de negro– me decía al cumplir los 13, y al hacerlo le ponía reglas a mi transgresión de gótica autoindulgente. Prototravesti culposa, realmente. Ahora se pintan las uñas tíos heteros, padres majetes, y lo llaman “nuevas masculinidades”. “Herr Santamaria” las lleva cortas. Y transparentes. No es por cis, es por la higiene. Las uñas de hospital son cortas y transparentes.
Se lo leí a Preciado, creo, por primera vez. Lo de que la identidad no está en el cerebro, sino en la piel. Ni dentro, ni fuera, sino en lo que separa y lo que comunica. En lo transicional. No sé si es verdad, pero, desde luego, es mucho más bonito. Pensar la identidad en el cerebro la hace racional, escondida, premeditada. Yo prefiero una identidad que florece, que se arruga y se desgasta. Algo cotidiano, accesible, algo que se mancha. Y la moda se convierte así en un ejercicio de piel superpuesta. Más real, más viva, quizás, que esa capas de células muertas.
Hablar sobre género y sobre moda es, a menudo, hablar sobre la misma cosa. A saber: quién soy y cómo me ven. Me pasa que, a veces, dando algún taller, cometo el error de perderme en el laberinto semántico de definir qué es el género. Y no lo quiero hacer (ni perderme, ni definir). Pero si me viera obligada, diría que el género son necesariamente DOS cosas. El género es un sistema de opresión pero también es una expresión subjetiva de identidad. Las personas que solo ven la primera parte de la definición tienden a reducir la feminidad a una identidad política en términos de clase y lucha, y tildan de artificio o “disfraz” todo lo demás. Este esencialismo, creo yo, es el que mueve a muchas mujeres a asumir posturas transexcluyentes.
A la ropa le pasa algo parecido.
Yo he tenido un viaje de vuelta y media con el concepto “moda”: pasé de adolescente fashionista a amago de punki pasota. Ahora me leo la VOGUE a escondidas. Lo que quiero decir es que para la palabra moda también necesito, por la fuerza, una definición doble. Primero, la perspectiva histórica: la moda, como es hoy entendida, es una industria inventada en la Francia versallesca para que la nobleza se gastase el dinero en medias y en chorreras, en vez de pagar soldados y guerrillas. Invertir en decorado para ahorrarse un “juego de tronos” en potencia. Ahora bien, quien solo vea capitalismo en la moda, quien solo vea industria consumista, esa no ha utilizado la moda para sentirse libre, para sentirse ella misma. Esa no es capaz de ver piel en los tejidos.
¿Quién no ha visto en el metro a una loca y ha pensado, “menuda fashion victim. Yo estoy más deconstruida. A mí no me hace falta todo eso”. La perspectiva de género aquí es clara. Quiero decir: es muy patriarcal pensar que el adorno, que lo que no es “esencial”, no vale nada. Miro, por ejemplo, las estatuas marianas. La Macarena, la del Rocío (y pido un perdón preventivo por la incursión en territorio cultural ajeno). O, por traerlo más cerca, en la virgen de mi pueblo, en La Rioja alavesa. Y ahora pienso en lo que llevan puesto. El manto, la guirnalda, el ornamento. La moda de hace cientos de años. Y, ¿sabes lo que creo que hay detrás? Mano de obra marica milenaria. Señoras solteronas, trans sin nombre. Bolleras vistiendo santos durante generaciones. Negar la moda también es negar eso. Una historia de resistencias enterradas entre capas de ropa.
Lo confieso. Me da mucha rabia esa tendencia de hacer comunidad a base de “negar la moda” que veo en (parte de) el activismo de izquierdas. Esos “compañeros”, o incluso verdaderas compañeras feministas que sienten haber trascendido la necesidad capitalista de comprarse un top o una falda para decirle al mundo quién quieren ser. Y lo sé, quizás nadie tiene esa sensación de trascendencia y soy yo la que proyecta. Quizás es que me da envidia esa certeza que percibo de la gente que siente su identidad en las entrañas y no en la piel. Puede ser. A lo que voy: botas de monte con camiseta de marca blanca y la cara lavada; la conciencia tranquila. “Yo es que paso de esas cosas”. Me da rabia, lo juro, pero ahora reacciono más tranquila. En parte porque mi ropa dice ahora menos de mí de lo que me gustaría. En parte, porque me doy cuenta: la que usa ropa sencilla para decir “yo no uso la moda para definir mi identidad” está haciendo eso mismo. Usar ropa para decir quién es. Y eso es hacer moda, amiga mía.
Mi piel de ayer es de rejilla y, cuando miro a través, veo un tejido que cambia de significado con los años, muchos años (menos de 15, más de 10). Rejilla es la del niño gótico que se pinta la raya del ojo en el espejo del ascensor y se monta en el autobus del colegio con el uniforme hackeado. Azul y blanco y una media de rejilla en la mano. Niño marica que se dice gótico, o emo, o qué se yo, pero al hacerlo se perdona, se saca las culpas. Y luego rejilla en la camiseta de maricón liberado, hipersexual, semidesnudo, enseñando cacho; y después el vestido de rejilla travesti, putón desvergonzado. Ahora, la rejilla solo ajena en las naranjas del supermercado. El mismo tejido y pieles tan distintas. Una red, rejilla de significados.
La moda ha marcado mi vida. Soy consciente del tópico, tengo ojos en la espalda. Lo de la marica alternativa que se va a vivir a Berlín está de moda. Ciudad de la moda alternativa. Pero, ¿qué quieres que te diga? Me miro y tiene sentido, aun cuando yo haya devenido señor por accidente. Me explico: no es que Berlín esté de moda, es que en esta ciudad no hay muros, ni en su género barreras. Cuando vine aquí por primera vez, hace años, me permití por fin jugar sin culpa, jugar sin miedo, y decirme: “Ahora me pongo esta chaqueta de piel sintética y terciopelo. Ahora esta falda de tubo ajada. Ahora este chándal ochentero”. Cambiarse las pieles de vez en cuando, o incluso a cada momento. Cuando volví de Alemania me traje ese modo de vida, ese modo de moda. Y es curioso, muchas me decían ”te pega tanto Berlín“, cuando lo que querían decir es “te veo disfrutando en ese juego”. Gótico, fashionista, amago de punki, travesti, pseudoseñor y ahora médico. Quizás nunca hizo falta venirse a esta ciudad pero, oye, pues yo lo he hecho.
Y en esas cosas ando. Ordenando pieles y recuerdos. El fondo de armario es limitado y el vestuario antiguo hace sitio al nuevo. No es metáfora, lo juro, es que a la vez que escribía este texto, doblando camisas de lunares, me encuentro el mono regalado (aquel que me traje de Sevilla hace casi siete años), el negro hasta el suelo, con las tiras de sujetador, el escote y los botones raídos. Me lo pongo. Aún me cabe. Y, de pronto, vuelvo a ser esa.
Moda. El tejido superpuesto a mis tejidos. La misma prenda. Siete años después – de pronto me doy cuenta de que se estima que son siete años lo que tarda el cuerpo en regenerar cada una de sus células.
Me sonrío. La piel de ayer sigue aquí, pero es piel nueva.