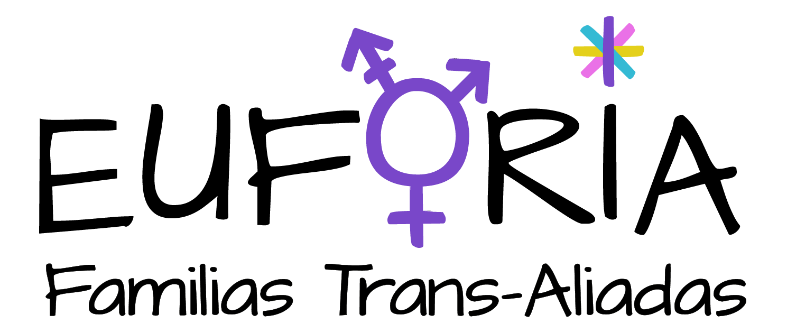Casa de Lectoras Indeseables abre sus puertas a textos originales de autoras lesbianas, trans y bisexuales. En esta ocasión, recogemos un artículo tan personal como pedagógico de la escritora y poeta Alana Portero.
Fuente (editada): Medium | Alana Portero | Jun, 13, 2019
Una de las victorias inapelables de la derecha a nivel comunicativo es la glorificación de la simpleza. Es mucho más sencillo exponer con eficiencia una visión de la vida estrecha, conservadora, alérgica a los matices y perfectamente mensurable en ejes sencillos. Cuando una forma de estar en el mundo puede explicarse y enseñarse a través de eslóganes, podemos colegir que es peligrosa y que deja –adrede- a muchas personas fuera.
La izquierda hace tiempo que corre detrás de las trampas comunicativas de la derecha como un perro detrás de un coche, pero sencillez no es lo mismo que simpleza. Contribuir a una sociedad mejor formada y, por tanto, más capaz de asimilar matices, no puede hacerse desdibujando las aristas. No sé si se trata de paternalismo, improvisación, estrategia pensada o simple copia de lo que le funciona a la parte enemiga; en cualquier caso, el sangrado de personas convencidas es imparable desde hace décadas y las conversas se multiplican como hongos.
La política de la simpleza es perfecta para trolls. Reducir la comunicación efectiva a frases simples, conceptos cerrados y respuestas directas es terreno abonado para conversadores malintencionades. En cuanto quieras detenerte a explicar algo en detalle, plantees respuestas múltiples o reformules, se te acusará de querer engañar a tu interlocutore, no tener claro lo que quieres decir o de irte por las ramas. Hemos cedido los códigos, el ritmo y la respiración a le enemigue, hemos tratado a nuestres interlocutores con displicencia y nos hemos quedado desfasades.
La persona reaccionaria se mueve como pez en el agua en el intercambio de golpes. Si le dejas establecer las reglas va a tirártelas a la cara y a reírse de ti. La simpleza necesita del efectismo para imponerse, y nunca vas a poder competir contra une reaccionarie en esta prestidigitación borrica. Ante las coces, la sobreactuación y el histrionismo, nada más desconcertante que la calma y el pensamiento elaborado. El cambio de ritmo ante una andanada de verborrea ofensiva, si una es lo suficientemente pertinaz, se traduce en la recuperación inmediata del terreno en disputa. El resto es simple resistencia. Nunca ceder a la tentación de resolver cuestiones de un modo que no haríamos entre afines. Vale para lo pequeño y para lo grande. La reflexión y el autocuestionamiento tienen que dejar de ser obstáculos comunicativos para ser herramientas de crecimiento al alcance de todo el mundo.
Las prácticas expuestas en esta introducción son rutina que las mujeres trans tenemos que enfrentar en nuestras conversaciones. El aparato reaccionario se adapta sin esfuerzo al feminismo transexcluyente, cuya desmesurada atención hacia nosotras lo hace casi más molesto que las propias objeciones de la derecha tradicional –y si no más molesto, indistinguible–.
¿Qué es ser mujer? ¿Qué es sentirse mujer? ¿Cómo sabes que es disforia y no fetiche? ¿Cómo explicas los privilegios asociados a la socialización? ¿Y la perpetuación de roles de género? ¿Y la abolición del mismo? ¿Cómo puedes decir que eres trans sin sentir tu cuerpo como una maldición?
¿Y el pene? ¿Qué pasa con tu pene?
Así es la base de una retahíla de interacciones en las que las mujeres trans nos vemos envueltas, día sí y día también, en ámbitos activistas, redes sociales o incluso conversaciones con personas desconocidas, que deciden disponer de nuestro tiempo y energía como un gato jugueteando con su presa. El mero planteamiento de estas preguntas es, en sí mismo, una confesión reaccionaria y antifeminista: la existencia humana reducida a un cuestionario, la negación total del pensamiento. A menudo no se tiene la fuerza para responder o se hace apresuradamente –es normal que nos sintamos insultadas y tiremos por la calle del medio–, lo que nuestres interrogadores interpretan como una victoria personal sobre la ideología de género, el lobby trans o la Capitana Marvel.
La pregunta como puñalada es parte esencial del entramado de transmisión de ideas reaccionarias. Ninguna de estas preguntas se hace con voluntad de conocer la experiencia transfemenina, porque es difícil no empatizar con alguien que responda con sinceridad a las mismas, es casi imposible no encontrar puntos en común entre experiencias, y el reconocimiento como compañeras sería consecuencia inmediata de darse una conversación sincera. Poner en riesgo tu sistema de valores en una conversación no se contempla. La exclusión se sustenta en la búsqueda de conflicto, en la provocación. Un inicio violento probablemente desencadenará respuestas fuera de tono, y estas serán utilizadas como prueba acusatoria contra quien solo pasaba por allí.
La homogeneización es el primer paso hacia la deshumanización. Buscar un discurso transfemenino común es tan vano como buscar un discurso cisfemenino común. Lo que tenemos son acuerdos de mínimos y líneas rojas que nos afectan a todas, a partir de ahí nada tangible, ninguna ontología que nos asista. Los arquetipos son reducciones psicoanalíticas, destilaciones detonantes que funcionan bien para un público entrenado en la simpleza. No hay un discurso transfemenino porque no hay un transfeminismo: existen transfeminismos en plural, como parte de los feminismos, también en plural. El feminismo, las feministas, las trans… Estas formulaciones arquetípicas, homogenizadoras, son aculturales, están obsoletas y deberían dejarse en el cajón de las cosas que ya no usamos, como la frenología o los gorros de hacer mechas.
¿Qué es ser mujer, o sentirse mujer? Todo intento de definición estará condenado al fracaso. Esa pregunta es la puerta abierta a una suma fabulosa de ideas que deberíamos poner en marcha más a menudo. Ningún concepto que pueda meterse en ejes cartesianos sirve llegadas a este siglo. Ya se trate del género, la posición política o la sexualidad, entender la cualidad espectral de las formas de ser y estar enriquece la vivencia de las mismas, sea esto todo lo posmoderno que sea. La biología no nos sirve para dar respuestas exactas; tampoco la psicología social, ni la antropología. El paso en la dirección correcta pasa por impugnar las coordenadas clásicas, los campos semánticos y las definiciones institucionales. Sumar lo que sabemos, contaminar unas disciplinas con otras y sumergirnos tranquilamente en el desconocimiento.
. . .
Mi propia vivencia de género es completamente binaria. Puedo más o menos localizar cuando despertó esa conciencia que, a través enseñanzas y códigos sociales aprendidos, yo interpreté como femenina. Mi representación de género es clásica: para evitar fricciones en mi vida diaria, para combatir las trampas de la autopercepción y la belleza, y por aprendizaje. Hasta ahí las respuestas cortas. Todo lo demás requiere tiempo, paciencia, intercambio de ideas y saltos a ciegas. Medir la legitimidad de las mujeres en base a sus experiencias o a su habilidad para definirse es una suerte de eugenesia intelectual y desde luego entronca con el supremacismo. Explicar la construcción de la mujer que soy requiere el tiempo y las dudas lógicas que se le conceden a cualquier otra. Nadie es capaz de mapear su existencia en un solo trazo y si lo es, una estrechez peligrosa le acompaña.
En lo que a mí respecta no pierdo la esperanza de tener esta conversación en términos de curiosidad real y empatía. Lo que no sé o no sepa explicar de mí misma me hará humana, real y aprehensible. No tengo ningún interés en transformarme en una base de datos del género y sus disidencias, estoy cansada de que el aprendizaje de la realidad humana sea siempre una herramienta de protección en lugar de la simple satisfacción de una curiosidad insaciable que me ha acompañado siempre. Como mujer también soy todas las cosas que no sé.
La realidad trans, la realidad de las mujeres, la realidad humana es un tejido compuesto por fibras que empiezan en la fantasía, pasan por un laboratorio y vuelven a empezar. Las definiciones son materia en descomposición. También los eslóganes, los esencialismos y las reducciones. Nada que pueda explicarse con una frase sencilla sobrevivirá a los siglos. Menos aún la crueldad, que suele ir de la mano de las líneas rectas y la concesión de legitimidades. Ser cruel es empezar a extinguirse.
Metidas en faena y asumiendo la superioridad material de la parte enemiga, respondemos a algunas de esas preguntas del calibre cincuenta que la derecha y la reacción transmisógina nos lanza para erosionarnos. Imaginemos la posibilidad de una conversación honesta en la que se nos permite explicarnos. A ver qué pasa.
¿Qué es ser mujer? ¿Qué es sentirse mujer?
Primera y más frecuente pregunta –capciosa– que se nos dirige a las mujeres trans buscando grietas en nuestra condición, en nuestro discurso y en nuestro autoconocimiento.
Si usamos el marxismo como herramienta –pues desde algunas posiciones radfem suele usarse en nuestra contra–, podemos decir que ser mujer es ocupar la posición desfavorable derivada de la división sexual del trabajo, cuyo máximo nivel de explotación sería el rol de parideras y cuidadoras que mantienen el sistema vivo sin percibir retribución alguna.
Puede servir. No es difícil encajar la vivencia trans en esta definición puramente materialista. Las mujeres trans o bien somos percibidas como mujeres incapaces de gestar, o bien como masculinidades fallidas, fuerzas de trabajo de segunda fila. Según la primera percepción, quedamos relegadas a la extrema precariedad, no podemos cumplir con el rol asignado, solo con el de cuidadoras, por tanto nuestras oportunidades materiales quedan canceladas o reducidas al mínimo. Según la segunda, la masculinidad fallida, nuestra fuerza de trabajo queda relegada a funciones propias de la parte oprimida. Ambas dan como resultado una situación de opresión o posición desfavorable en la división sexual del trabajo.
En realidad no me imagino soltando esta parrafada en una hipotética conversación. Cuando te hacen esta pregunta, sea con buena o mala intención, se está apelando a una metafísica, a una definición clara, concisa y, todo sea dicho, algo mística. He estado demasiadas veces en la tesitura de tener que responder a estas inquisiciones y sé lo que quiere el público: es una trampa. Mis dudas no serán ni mayores ni menores que las de cualquier mujer cis. Quizá sí serán mayores mis inseguridades.
Sin recurrir a la anatomía –en este espacio hablamos de anatomía con libertad, pero no la usamos para definir a nadie que no quiera definirse por la misma– todo son emociones, posicionamientos políticos y muchos verbos, muchas acciones. Nuestras realidades están en el hacer. En un ser activo. Ser mujer es hacer mujer. Es interiorizar aprendizajes, tomar como modelos a otras mujeres y madurar poniéndolos en práctica. Esto, sin remedio, te obliga a tomar una posición política y a la vez te relega a ciudadana de segunda. Esa es mi definición. Yo sentí, supe, entendí que era una mujer porque mis modelos siempre fueron femeninos, y no por falta de exposición a los masculinos ni muchísimo menos; sencillamente mi mente infantil tomó como ejemplo a mi madre, a mis vecinas, a mis compañeras de clase y a las divas pop. No fue una decisión consciente, ni voluntaria. Puede que haya condicionantes biológicos o puede que no. Fue así y así ha permanecido hasta el día de hoy. Esto me ha llevado a vivir de una determinada manera, utilizar unos determinados códigos culturales, establecer unas determinadas alianzas y a sufrir unas determinadas opresiones que me hacen, a todos los efectos, mujer.
Que el género se performa es una verdad a medias en tanto que definición. Lo performativo sirve para entender muchos problemas del sistema binario de género y para situarse, bendita sea Judith Butler por su aportación y qué magnífica herramienta de exploración nos ha dado. Pero reducir el sexo a un esencialismo cultural puede ser contraproducente. Una aproximación multidisciplinar se parece mucho más a cómo se desarrolla el género en una vida real.
También me supe mujer en el rechazo. Como digo, mi exposición a la masculinidad ha sido más que suficiente, fue ese rechazo palmario y violento, el de la masculinidad hegemónica sobre mi comportamiento, el que, más que ninguna otra cosa, dejó clarísima mi situación en el tablero social. El castigo a la feminidad, la detección y eliminación de la masculinidad fallida en una persona asignada hombre al nacer es una validación incontestable. Nadie te sitúa mejor que quien te odia.
Todo este aprendizaje –me gusta mucho la noción de aprender a ser mujer– se volvió en mi contra en forma de sobrecompensación en mis peores épocas de disforia y autodesprecio, pero esto va en otra respuesta.
¿Cómo sabes que es disforia y no fetiche?
Este es el ejemplo palmario de una pregunta lanzada con desprecio. Es muy complicado que alguien la formule sin malicia, en el mismo enunciado se está frivolizando con un concepto que cuesta vidas y se está asociando al capricho lúbrico. El fantasma de la autoginefilia sobrevuela sobre cuestionamientos como este, cosa que nos da una medida muy clara de nuestro interlocutor.
Tengo 40 años y empecé mi transición a los 37. Mi relación con el sexo ha sido a partir del trauma y he necesitado recorrer determinados caminos físicos y mentales para alcanzar episodios temporales de –poco duradera– paz. Durante un tiempo la base sobre la que reposaba el precario edificio de mi sexualidad fue la cantidad, la búsqueda continuada sin filtro, lo masivo. ¿De verdad alguien puede pensar que no he explorado la posibilidad del fetiche? La puesta en duda es grotesca.
La disforia se manifiesta de formas muy diferentes y en intensidades muy variables a lo largo de la vida de una persona trans. La vivencia de la misma, aunque tiene anclajes parecidos que ayudan a detectarla, es casi individual. No hay dos disforias iguales, ni tenerla o no tenerla determina legitimitidad trans alguna. La naturaleza de la mía tiene poco que ver con la estética, entronca más con la malformación. Es violenta, muy dolorosa y va acompañada de hipérboles sobre mi anatomía casi paranoides. Quizá porque mi aprendizaje de género ha sido muy normativo, quizá porque está estrechamente ligado al abuso, las variables son infinitas. En cualquier caso, ni siquiera ocupa el mismo universo que el fetiche. Uno y otra pertenecen a cámaras estancas de mi vida que están muy separadas la una de la otra.
Durante mi adolescencia y edad adulta, cuando usaba ropa tradicionalmente asociada a la feminidad, lejos de excitarme, me calmaba, entraba en un estado de relajación total y a veces, si lo hacía a solas, me dormía. Cuando decidí llevar a la cama esa misma práctica, acudir a un encuentro sexual con ropa que me pacificaba y que me hacía sentir un poco más cerca de mí misma, los resultados fueron dispares, siempre en función de mis compañeros, en este caso y en esa época, casi todos hombres gays. Las acogidas fueron entre tibias y de completo rechazo. En la cama nunca fui lo que se espera de un hombre, ni siquiera pasivo, y performar una feminidad que me era cómoda no ayudó demasiado con la mayoría, aunque yo solía acudir a esos encuentros mucho más segura y menos asustada.
¿Qué pasó cuándo sí tuvo una acogida digamos… entusiasta? Que fue casi maravilloso, no por cómo me hacía sentir a mí la lencería o el maquillaje, sino por las reacciones que todo ello provocaba en mi compañero. No era lo que yo percibía de mí misma, sino lo que se percibía de mí. Y es que el género no puede ser nunca una experiencia privada: se moldea con la interacción. Desde las acciones cotidianas, como la forma en la que te habla el frutero, hasta cómo te miran durante el sexo contigo.
Que la condición de las mujeres trans esté supeditada al sufrimiento para no ser tachada de autoginefilia es uno de los chantajes más repugnantes que ha inventado la reacción transmisógina. Que no se nos permita celebrar nuestra belleza, por la misma razón, es una técnica abyecta de tortura social.
¿Cómo explicas los privilegios asociados a la socialización?
De nuevo, el sufrimiento como medida de legitimación de sexo. Los ritos de paso. Una concepción arbitraria de la condición de mujer que, en realidad, deja a más mujeres fuera que dentro. Ya traté en otro texto los requisitos y cebos del privilegio; lo único que matizaría de la misma es la misoginia como experiencia universal femenina. Más que matizarlo, lo completaría con el aprendizaje. Las mujeres aprendemos a serlo a través de otras. Los hombres también, pero existe un componente cultural de transmisión de saberes, un modo de construir la genealogía, muy propio de mujeres. Esto lo aprendí a escondidas. El modo en que mis tías interaccionaban con mis primas o cómo mi madre se comunicaba con sus sobrinas distaba mucho de los modos de la parte masculina de la familia. A mi alrededor se disponían rituales de aprendizaje entre mujeres que de ningún modo se daban entre hombres. Yo era como un pequeño Hermes invisible que revoloteaba alrededor del que consideraba su hogar, que lo absorbía todo y lo traducía como podía, sin ayuda.
El cuerpo como maldición y ¿qué pasa con el pene?
Decía antes que la disforia es una experiencia individual con algunos anclajes comunes que sirven para detectarla. También es una experiencia cambiante a lo largo de la vida de una misma persona. «El cuerpo como maldición», «El cuerpo equivocado», expresiones como estas han servido como metáforas para explicarnos durante siglos. No es sencillo transmitir la experiencia trans sin que la patologización, la suspicacia disheteronormativa, la biopolítica punitivista euroblanca, el capitalismo y la ignorancia actúen como interrogadores violentes y te arrebaten tu propia condición en cuanto des un paso en falso.
Nuestra historia ha sido contada por otras personas. Con el lenguaje de otras personas. Bajo los parámetros de otras personas. Hasta ahora se nos ha negado intervención relegándonos a ser objetos de estudio, bajo represión y observación. Las personas trans estamos desarrollando nuestro propio corpus lingüístico en el presente, compartiendo nuestras experiencias y comenzando a ser protagonistas de nuestras narrativas. Esto empieza necesariamente por el rechazo furioso del lenguaje de la parte opresora.
Hay quienes percibimos nuestros cuerpos como cargas pesadas que necesitan ser drenadas, modificadas y adaptadas a quienes somos y, sobre todo, a cómo se nos percibe. Hay quienes no. La disforia no es definitoria, o no debería serlo para validar un cuerpo trans. Una de las luchas culturales más complicadas que las personas trans tenemos por delante es separar los conceptos trans y sufrimiento, siendo el ejemplo más claro de imposición de lenguajes y narrativas cishetero. La bendición del dolor como gran marcador trans es una patraña lo suficientemente extendida como para que muchas de nosotras la hayamos asumido y hecho víscera. Esto es necropolítica, una suerte de opresión que se nos hace carcinoma y pudre nuestra capacidad para desarrollarnos libremente. Sentir las piernas a través del roce de los grilletes en lugar de usándolas.
Y el pene. El pene como amenaza cósmica a la feminidad sagrada. El pene como interés irrefrenable y tema de conversación por el que hay que pasar. Preguntar a una extraña por su pene puede ser una de las mejores definiciones de lo que significa ser mujer trans en sociedad. Imagina ir preguntando alegremente al personal sobre sus genitales, el uso que le dan a los mismos y el futuro que les espera. En la entrada más leída de este espacio, Príapo en Lesbos, explicaba el potencial simbólico y cultural que se le da al pene y cómo esto llega a pesar muchísimo en nuestra percepción genital y en nuestras interacciones íntimas con otras personas. En cualquier caso, los únicos contextos en el que a una mujer trans puedes preguntarle por su pene es en la amistad sin fisuras, la intimidad absoluta de un encuentro sexual y con la certeza inequívoca –en ambos- de que sabes leer las señales, tienes permiso y puedes hacerlo sin herir.
La mayor carga de disforia que soportan los genitales depende casi exclusivamente del constructo simbólico y cultural que se les ha dado. De lo contrario podrían ocupar papeles similares a otras partes del cuerpo. Desgraciadamente siguen siendo la carta de presentación de sexo más solicitada. Queda un inmenso trayecto por delante de deconstrucción cultural, funerales simbólicos y divulgación científica de calidad.
El poder de identificación y la capacidad para “doler” de los genitales de las personas trans es el aprendizaje más crudo de todos, algo que se inocula desde fuera hacia dentro y contra lo que no es fácil levantar defensas, es pura coacción normativa en su fase más violenta. La conservación de los mismos, sobre todo en el caso de las mujeres trans, supone un desafío demasiado grande, un cambio de narrativa descomunal en el que ha de insistirse porque de ello dependen narrativas menores y también dañinas.
La necesidad de modificarlos no debe ser tomada como signo de nada. La transmedicalización es una idea inmunda desarrollada por el feminismo transexcluyente con el fin de legitimar a algunas mujeres trans sobre otras. Yo misma necesito esa modificación para disminuir la fricción que me supone vivir. Es una decisión personal que no tiene peso fuera de mi propio cuerpo y de cómo lo habito. Ninguna legitimidad me asistirá después. La mujer que soy no depende de lo que tengo entre las piernas o del tratamiento hormonal que tomo. Mi paz, sí. Extender esto a otras es un sinsentido, homogeneización previa a la cosificación, la excusa definitiva para la exclusión o la eliminación.
Todo este despliegue de caracteres sobre comunicación, retorcimientos y trampas no es un capricho.
En la comunicación nos va la vida
Desde mediados de la primera década de los dosmiles, cuando las ultraderechas internacionales iniciaron su avance mediante artimañas mediáticas que hoy las ha colocado como fuerzas determinantes en medio Occidente, la estrategia de comunicación cambia y se dirige hacia los territorios que he intentado explicar en este texto. Una revisión de las tácticas de Goebbels, que ya investigó y afiló el reaganismo, y que han alcanzado su máxima expresión en la actualidad, aprovechando la velocidad, la lectura en diagonal y la turbiedad de los nuevos canales de comunicación: aplicaciones de chat, redes sociales, secciones de comentarios en medios, foros, etc. Desde Goebbels a Steve Bannon tratando de hacerlo simple, corto, directo y rápido para evitar respuestas elaboradas y construcciones complejas. Para convertir las conversaciones en “debates” en los que si titubeas, pierdes. Para condenar a la extinción la belleza inherente a comunicarse.
La conclusión más importante sobre estos modos de comunicar, la que los invalida por completo y dónde, quizá, está la clave para diseñar estrategias que los anulen –más allá de las sugerentes aproximaciones de Lakoff– es la siguiente: no solo están diseñados para manipular la información, sesgarla o mentir. Es un lenguaje pensado para hacer daño. Es un lenguaje cuyo principal propósito es lacerar a le interlocutore. Convencerle cuando ya le has dado una paliza. Es decir, la función absolutamente contraria que debería tener el lenguaje.
Cuántas veces leemos en redes a personas pavoneándose de haber “ganado” una discusión o a personas testigas de estas jalear los “zascas”, esto es, contestaciones en mal tono, cortas y contundentes cuyo único propósito es ridiculizar a le interlocutore. Nosotras mismas, desde círculos activistas, hemos adoptado los modos de la parte enemiga y solemos hacer el ridículo intentando movernos en parámetros que no son los nuestros. Si tenemos algo que decir, no hay forma humana de comunicarlo bien a base de filípicas, salidas de tono y ocurrencias que rozan lo pandillero.
. . .
Hace unos meses cité en Twitter una frase ciertamente desafortunada de una desconocida, una chica joven. La frase era, a primera vista, de una transfobia flagrante, de las que no se pueden dejar pasar. El Steve Bannon cimbreante y sabrosón que llevo dentro me susurró al oído: «Vamos a darle una lección». Mi cita, a modo de correctivo, funcionó. Se le llenó la TL de personas afeándole la salida de tono hasta que aquello se convirtió en un flame que terminó con la cuenta de aquella chica cerrada. La vergüenza, mi vergüenza, es que leí tarde sus explicaciones -que me dio inmediatamente y, ya tarde, encontré más que razonables–. Había aprovechado las herramientas de la parte enemiga para hacer “justicia” y me convertí en la enemiga misma. No di lugar al diálogo, no tuve en consideración otra posibilidad que no fuese aplastar lo que yo consideré disidencia. Todos mis años de estudio, de buenos comportamientos, de cuidados, de aprendizaje de la bondad tirados por el retrete por sentir en mis carnes una fantasmagoría de poder, de juzgar, de ganar.
Hace algunas semanas tuve la oportunidad de disculparme públicamente con esta persona y surgió parte la argumentación de estos textos. Convertirse en la parte tirana, aunque sea a pequeña escala, es facilísimo. La manipulación funciona y la maquinaria de la mentira a gran escala se nos ha instalado en el córtex como un ente parasitario.
Llevándolo por última vez al terreno de la transmisoginia, es muy fácil detectar, al menos para nosotras, cuándo un intento de conversación es la antesala de una agresión verbal. El patrón es siempre el mismo: una entrada repentina, una pregunta directa con una mala disculpa incluida y una insistencia enconada en las definiciones. El lenguaje del odio es reconocible por sus esquemas; la animosidad de quien lo utiliza con fines transmisóginos no tiene ningún secreto para nosotras porque está movido por los mismos sentimientos de autodesprecio que sentimos o hemos sentido alguna vez. No hay interpelación lacerante, por cruel que sea, que no me haya lanzado a mí misma en el pasado o en algunos presentes oscuros. Es el mismo desprecio que la sociedad de la manipulación y el sistema de género me ha inoculado desde pequeña, por mujer, por trans y por macho fallido. Llevo esas órdenes insertadas en mi código y vivo purgándolas. Mi llanto y mi dinero me cuesta.
Nunca he aprendido nada de quien se ha dirigido a mí en esos términos, sea en cuestiones de sexo, de género, políticas o de otra índole; nunca he enseñado nada a nadie usando esas tácticas, solo he conseguido humillar o ganarme el desprecio de mi interlocutore. O peor aún, convencerle de algo mintiendo, es decir: envenenarlo. ¿Merece la pena pararse a conversar con quien solo tiene intención de lacerarte o de usar tus propias palabras como acusación? Depende de cada una de nosotras. De las fuerzas, de la paciencia, de la tolerancia al dolor, del tiempo que se tenga y de las necesidades urgentes.
El desprecio está instalado en cualquiera que sea la parte del cerebro en el que se alojan las creencias. Ahí van las proclamas, las arengas, los símbolos y los eslóganes. Hace falta mucha conversación, mucha contrapregunta no capciosa y mucha energía para desmontar todo eso. Normalmente no vamos a disponer de la oportunidad, nuestres interlocutores se largarán antes acusándonos de charlatanería. Pero incluso eses, ante una posición sosegada y una buena predisposición –así tengas que estar mordiéndote la lengua para no saltarles a la yugular–, van a llevarse la semilla del cuestionamiento. Quizá se les pudra, o quizá brote.
En lo personal, he asumido casi completamente mis contradicciones y soy una con mis dolores. Eso me da cierta paz de espíritu y deja hueco para intentar tener conversaciones honestas con el mismo diablo. Y cuando no soy capaz, escojo el silencio, cualquier cosa antes que contribuir a la vorágine de la manipulación y las medias verdades. Comunicarse debería parecerse al acto de tejer. Algo lento, agradable, complejo, que a veces hay que desandar y, aunque no siempre sale como una espera, siempre tiene una conclusión bien tramada.