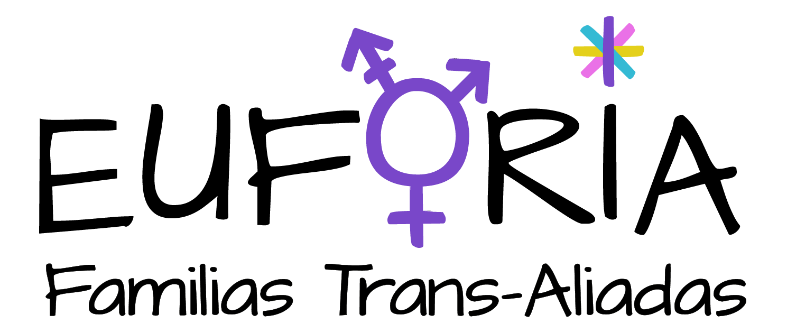Un artículo de Xandru Fernández al calor del recrudecimiento de la enemistad de un sector del feminismo hacia el movimiento trans.
Fuente (editada): El Cuaderno | Xandru Fernández | 9 MARZO, 2020
«No entiendo la transfobia terf. Pero es que no la entiendo incluso al nivel más básico y pragmático: ¿cómo les afecta exactamente una persona trans para destilar un odio tan brutal? ¿Cómo se ve su vida perjudicada?». Se lo preguntaba, en Twitter, el periodista Héctor G. Barnés. Y añadía: «Es decir, en muchos conflictos semejantes se percibe una pérdida de privilegios ante el grupo oprimido o prejuicios históricos. Pero es que este caso es excepcional, porque no hay nada que perder, por decirlo coloquialmente».
¿No hay nada que perder? En efecto, parece que buena parte de esa intelectualidad tránsfoba añora algo que ya ha perdido: la capacidad de condicionar la agenda del movimiento feminista, el poder de proporcionar al discurso feminista una orientación, una estrategia, una táctica y un vocabulario. Se diría que Lidia Falcón y Amelia Valcárcel han perdido un protagonismo que, en el primero de los casos, era más bien teatral, de reconocimiento de los servicios prestados, mientras que en el segundo caso obraba casi como un privilegio episcopaliano que le permitía seleccionar y ungir a discípulas suyas y distribuirlas en puestos de responsabilidad de ministerios, consejerías, concejalías y departamentos universitarios afines al partido que la nombró consejera de Estado. Siento un gran respeto intelectual, aunque crítico, por Amelia Valcárcel, pero espero que eso no me impida reconocer el bochornoso papel que lleva varios meses representando. Tampoco es ella el tema, aunque sus lapsus lingüísticos son mucho más reveladores y elocuentes que los de Lidia Falcón y por eso, me temo, habrá que volver a convocarla aquí antes de acabar este artículo.
Lleva razón Héctor G. Barnés en que aquí no gana nadie: si las personas trans mejoran sus condiciones de vida, no por ello empeorarán las condiciones de vida de ningún otro colectivo. Podemos orillar los casos puntuales en que personas afines al PSOE se queden sin empleo y sueldo (o tarden en que les consigan otro similar) debido a que, ahora, la gestión de esas áreas gubernamentales la lleva Unidas Podemos y, como es lógico, colocará a las suyas: por muy evidente que sea esa motivación en algunos casos, lo cierto es que no parece suficiente para provocar roturas de vesículas biliares como las que hemos presenciado en las últimas semanas. Podemos descartar también la pereza intelectual como causa, aunque, como siempre, ayuda mucho a propagar la tontería: en ciertos entornos de izquierda, basta con invocar al pensamiento queer o al posmodernismo neoliberal para atraer la atención de un centenar de personas conspiranoicas, mayoritariamente hombres y de orientación nazbol (nacional-bolchevismo), aunque de todo hay. Ocurría hasta hace poco con FEMEN y George Soros. Ahora le toca el turno al colectivo trans y al lobby gay.
¿Puede esta escalada de odio trans enseñarnos algo sobre los mecanismos que mueven el desprecio al diferente? Tal vez. Es cierto que, en comparación con el odio patriarcal hacia las mujeres, no se da en este caso el miedo a perder una posición de privilegio (que los hombres, en general, podrían experimentar ante las reivindicaciones feministas). También es cierto que, en comparación con muchas formas de odio racial, no se da tampoco en este caso el miedo a perder unos recursos escasos (como el que pudieran experimentar las clases más vulnerables de un país ante la afluencia de inmigrantes que compitieran con ellas por los mismos empleos). Pero en los tres supuestos se da un rechazo análogo, un odio visceral y explícito hacia un colectivo entero. Y ese rechazo y ese odio son anteriores al cálculo racional que pudiera motivar una reacción de agresión hacia la competencia o hacia alguien percibide como competencia. Son, naturalmente, estereotipos y prejuicios que forman parte del entorno cultural en que la persona agresora ha crecido y madurado.
En Arde Mississippi, el agente del FBI interpretado por Gene Hackman cuenta una historia referente a su padre, un granjero pobre del sur de los Estados Unidos. Había en el pueblo un hombre negro, granjero también, que ahorró dinero y se compró una mula. La mula le permitía arar más tierra con menos esfuerzo y, por tanto, incrementar sus magros beneficios. Un día la mula apareció muerta. El agente, que en aquel entonces era un niño, supo que había sido su padre el que la había matado. Lo supo cuando pasaron por delante de la casa del hombre negro y vieron que se había mudado. Entonces el padre, avergonzado, le dijo al hijo: «Si no eres más que un negro, no eres nada».
Por supuesto que el granjero blanco pobre podría haber canalizado su ira y su sentimiento de impotencia ante la injusticia social atentando contra alguien con poder, contra un cacique local, por ejemplo, pero sabemos que las cosas no suelen ocurrir de esa manera. La simpatía hacia la clase opresora es más habitual que la empatía con el colectivo oprimido porque nos acerca más a nuestros deseos. Tal vez eso explicaría que tantos miles y millones de personas hayan abrazado causas injustas en situaciones de crisis, prefiriendo adherirse a credos xenófobos, supremacistas, autoritarios e hiperviolentos en lugar de explorar otras alternativas. No puede deberse todo al lavado de cerebro.
Cuando yo tenía doce años, llegó a nuestro colegio un niño nuevo, de mi misma edad, el hijo de nuestra maestra de sexto de EGB. Al principio todes le miramos con desconfianza, y yo también: no era une de les nuestres (en un pueblo todes se conocen, a todo el mundo se le saca la genealogía) y encima era hijo de una autoridad escolar. Sin embargo, no fue ninguna de esas dos circunstancias la que nos hizo odiarle con fiereza. Fue otra cosa, más sutil quizá, pero constante; algo que llevaba pegado a él y no podía ni quería disimular. No se sentía inferior.
Yo sí me sentía inferior. Yo era el niño de las buenas notas, el que jugaba mal al fútbol, el que de hecho no tenía el menor interés en jugar al fútbol, era carne de acoso escolar, si bien nunca nadie hizo escarnio de mí (cosa que nunca entendí, pues era presa fácil, muy fácil, a poco que cualquier matón se lo propusiera). En aquel mercado de aspirantes a macho alfa que era el colegio de un pueblo minero a principios de los años ochenta, yo no estaba ni mucho menos en la cúspide de la cadena trófica. Podría haber saludado al recién llegado como a un aliado potencial. Podría haber visto al hijo de la maestra como un igual. En lugar de eso, decidí despreciarlo. Le convertí en diferente. Le odié como se odia a una persona inferior y me sentí, al hacerlo, superior, por primera y única vez. Entendí por qué los matones se metían con la gente, qué satisfacción obtenían al hacerlo.
Y claro que tuve miedo: el miedo vino inmediatamente después del odio, pues percibí, aunque solo ahora me doy cuenta, que, del mismo modo que yo había visto la vulnerabilidad del hijo de la maestra y no había dudado en aprovecharla en beneficio propio, el hijo de la maestra podría haber descubierto en mí esa misma debilidad y actuar igual que yo lo había hecho, haciendo piña con los matones y hundiéndome todavía más en la base de la pirámide escolar. Ese miedo acrecentó mi odio. Pero el odio ya existía. Y era un odio a la persona inferior. A quien era y tenía que ser inferior. Porque si el hijo de la maestra pasaba por encima de mí, yo no era nada.
No es de extrañar que las expresiones de odio trans que estamos contemplando coincidan (y en ocasiones procedan de las mismas fuentes) con expresiones de odio y desprecio racial y cultural hacia mujeres que no comparten los rasgos típicos, no marcados, de la mujer occidental. Aquí, de nuevo, Amelia Valcárcel nos sirve de faro y guía: la principal preocupación, dice, del feminismo actual no son las personas trans (un «tema menor», un «precipitado lateral» de la consecución de libertades), sino la necesidad de extender las conquistas del feminismo fuera de Occidente, la universalización del feminismo. Uno puede estar de acuerdo, a grandes rasgos, con ese proyecto universalista (que ya están practicando, de hecho, las feministas no occidentales, sin necesidad de que la salvadora blanca les señale el camino), pero no con las actitudes racistas y tránsfobas (supremacistas, diría Silvia Cosío) de las que se sirve, pues al final son el racismo y la transfobia lo que se ejerce, lo que se aplica y permanece, no el proyecto. Y es así porque esas actitudes son anteriores a la retórica universalista en la que se envuelven, igual que yo odié al hijo de la maestra antes de saber que al convertirlo en víctima me ponía del lado de mis propios verdugos.