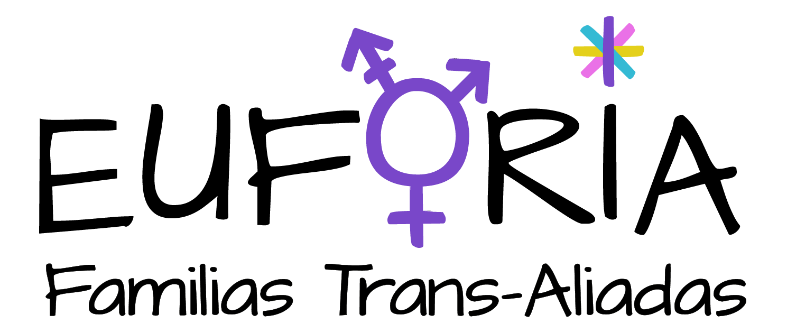Fuente (editada): ctxt | Alicia Ramos | 23/06/2020
Hace más de quince años que empecé a moverme por Madrid en bici a todos lados. En aquella época era camarera, luego fui teleoperadora y acabé trabajando en Chamartín, a once kilómetros de Carabanchel, de modo que pasaba pedaleando al menos dos horas al día. Entonces no estaba muy claro que las bicicletas tuviéramos derecho a compartir la calzada con coches, motos y guaguas y se sentía una un poco intrusa, forzando una legalidad borrosa que no contemplaba nuestra mera existencia. Mi rollo, vamos. Los coches no acogían a las bicicletas, por lo general, con respeto y alegría, sino que hacían valer la supremacía que se había ido asentando con el tiempo. Un día me di cuenta de que aquello me afectaba. El abuso, la intimidación, hacían mella en mi serenidad personal, en mi calma. Entonces decidí conscientemente desligar el vehículo de su tripulante, empecé a tratar con los coches y no con las personas que los conducían. Fue sencillo porque el rango de maniobras que puede realizar un vehículo es limitado y se repite y con el tiempo se puede llegar a predecir. El eliminar de la ecuación el factor humano me hizo recobrar enseguida la serenidad. Ya no lidiaba con una persona con el ánimo de herirme, intimidarme o matarme, sino con un objeto más o menos peligroso que se podía sortear con reflejos y habilidad. Tan maravilloso resultó el hallazgo que mi cerebro lo adoptó como una estrategia exitosa de supervivencia y le empezó a buscar nuevas utilidades. Ahora cuando una amiga me dice que su cuenta de Twitter, o de lo que sea, ha sufrido un montón de ataques coordinados repitiendo frases muy parecidas o exactamente iguales mi cerebro piensa “ah, eso son bots”. Conozco bien a mi cerebro y sé que sería incapaz de explicar qué cosa es un bot, pero supongo que imagina que no son en realidad personas con ánimo injurioso, sino, no sé, algoritmos programados para responder a determinadas palabras clave o, a lo mejor, son cuentas falsas que en última instancia están controladas, sí, por un ser humano, pero que ni te odia ni nada, sino que trabaja de eso y ya. Y así con todo.
Por eso me sorprendió tanto cuando irrumpió este virus y desde instancias políticas se hablaba de él como si de un enemigo se tratara. No, el virus no te odia ni te quiere matar, solo quiere colarse en alguna célula y empezar a replicarse a lo loco, que es lo único que sabe hacer. Pero no se ha propuesto destruir la democracia, ni mucho menos la nación española. Aunque ese sentimiento une mucho, un enemigo que nos odia une muchísimo, más que uno que nos ataca, nos arrolla y nos pasa por encima sin ser consciente de lo que hace, dónde va a parar. Pero el saberte objeto de odio también te vence, te cambia, te mueve de tu sitio y condiciona tus actos.
Leí hace poco un tweet que aseguraba que la campaña de Correos con la bandera del arco iris estaba diseñada para “fastidiar a los fachas” pero, ojo, esto lo decía alguien que estaba a favor de la campaña. ¿El día de las Fuerzas Armadas está concebido para “fastidiar a las personas antimilitaristas”? ¿De verdad se van a gastar todo ese dineral en aviones, paracaidistas y farolas para incomodar a una parte de la población que contribuye a sufragar los fastos? No parece muy de recibo, ¿no?
Yo me atrevo a recomendar a la gente que descarte la intencionalidad en cada ofensa, la animosidad, el ánimo, el ánima, el alma. Ahora que uno de los estigmas que me acompañan se ha vuelto objeto de las iras institucionales y parainstitucionales –sumadas a la resaca de quienes se apuntan a cualquier auto de fe desde que ven aparecer el capirote por la entrada de la calle mayor– me está viniendo muy bien aquella prevención de ciclista urbana. Nuestro objetivo en la vida no debe ser “vivir para fastidiar a quien no soporta que nuestras vidas existan”, ha de ser vivir, vivir adrede, claro, vivir a muerte, con todas las consecuencias, pero vivir como si alguien en el futuro fuera a necesitar que alguna vez hubiéramos vivido.