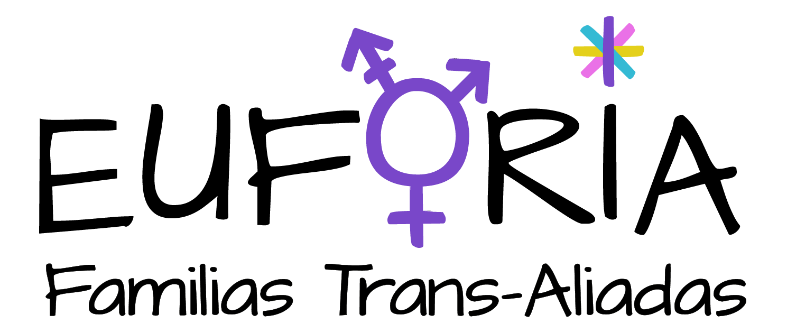«Tengo 42 años y no quiero que otra niña trans pase por nada parecido. Por una vida lóbrega que no ha merecido la pena hasta que se ha hecho tarde. Esta ley trans que tenemos al alcance de la mano no es un capricho, no responde a intereses comerciales, ni sectarios, ni nada parecido. Solo es oxígeno, cuidados y justicia. Una oportunidad para dejar de mutilar emocionalidades y llenar el mundo de gente con ganas de vivir»
Fuente (editada): AGENTE PROVOCADOR | Alana Portero (aka «La Gata de Cheshire») | Noviembre 26, 2020
Tengo ocho años, voy a hacer la comunión, sé qué vestido quiero llevar pero también me ha dado tiempo a observar cómo es mi entorno y he aprendido, casi al mismo tiempo que aprendía a hablar, que hay cosas que es mejor no decir. En esa primera década de mi vida, el no decir constituirá el más importante de mis aprendizajes, al menos el que, según mi mente infantil, me mantendrá querida y más o menos a salvo. Sustituyo la organza blanca por todas las charreteras, cordones y medallones que me caben en la chaqueta de almirante con la que acabaré recibiendo a Cristo en mi boca. El caso es brillar de alguna manera.
Tengo 13 años. Me he integrado en la masculinidad con cierto éxito. Mi cabeza está ardiendo el día entero, la puesta en marcha de todos los elementos necesarios para practicar esa masculinidad que me mantiene en sociedad y en familia, me produce una sobrecarga psicológica que, por primera vez, a esa edad, entiendo que va a tener consecuencias. Me sueño blanca, lisa, con pechos pequeños, cabello largo y una gran nada en la entrepierna. Una extensión de piel delicadísima que ocupa mi bajo vientre, mi pelvis, y mi perineo. Una blancura sobre la que bosquejar garabatos con los dedos. La genitalidad no me sirve para nada que no sea sentir dolor o asco. Quiero ser lisa.
Tengo 16 años. No salgo nunca. No tengo relaciones sociales más allá del instituto, al que, durante casi un curso entero, dejo de ir sin que nadie se dé cuenta. Mis progenitores trabajan fuera de casa desde muy temprano. Yo me levanto alrededor de las siete y media, coincido con mi madre, que apura el café y ultima labores del hogar antes de salir a deslomarse fregando. Nos damos los buenos días, tomo un vaso de leche con ella, me cepillo los dientes, hago todo lo que haría si de verdad fuese a ir a clase para que no sospeche. Me siento muy avergonzada por el nivel de sofisticación y de puesta en escena, por mentir a mi madre, que lleva dos horas levantada y a la que le quedan más de diez horas de trabajo inhumano por delante. A mi padre ni siquiera llego a verle, sale de casa cada día a las cinco de la madrugada y no volverá hasta las ocho. Mi hermano también trabaja fuera. Me doy asco por hacer esto, por mentirles, pero también sé que no hay otro modo. No tengo espacio. Necesito un espacio. Me ahogo. No puedo hablarlo con nadie. No tengo ninguna amistad a quien pueda contarle esto. Al que yo consideraba más próximo se le escapó una vez un «no me gustan los maricones» y cerró para siempre la puerta a la posibilidad de la confesión.
Estoy aterrada y me siento tan sola, tan abandonada a mi suerte.
Todos los días la misma rutina. Cuando la casa se queda vacía me preparo un baño. Estoy una hora dentro del agua caliente, hundo la cabeza a menudo, me calma cómo el agua lo amortigua todo, cómo los sonidos se transforman en pasajes fantasmales, de alguna manera una deja de ser una misma debajo del agua. Salgo, evito el espejo, me seco. Voy a la habitación de mis progenitores, abro el armario y saco las prendas de mi madre que sé que me caben. Una minifalda elástica negra que nunca le he visto puesta y una blusa blanca. A veces unas bragas algo más bonitas que las de uso diario. Las medias no me valen y me da miedo romperlas. No tiento a la suerte.
Me lo pongo todo. Me maquillo con lo poquísimo que tiene mi madre en su arsenal de belleza. Poso ante el espejo y me observo lentamente. Todo el dolor se acalla, todo el calor de mi cabeza se disipa, la boca que me muerde el pecho afloja las mandíbulas. Así vestida camino por el pasillo, me recorro el cuerpo con las manos para sentir que estoy ahí, la ropa me proporciona una carne que reconozco y puedo tocar. Inevitablemente me da sueño. No excitación, no alegría, ningún éxtasis me asiste. Solo sueño al que cedo.
Despierto invariablemente media hora o tres cuartos después. Me quito la ropa y la guardo exactamente como estaba. Me desmaquillo con rabia, para que no quede ningún resto.
Pasa la mañana, me visto con mi propia ropa, coloco la mochila en la entrada de casa como si acabara de volver de clase y termina la representación. Así estoy siete meses. Hasta que mi tutor advierte mi ausencia, llama a mi familia y tengo que mentir sobre la mentira. Decir que no voy a clase porque me quedo en el parque. Mi padre se rompe una muñeca golpeando el cerco de la puerta de la cocina. Veo una decepción en sus ojos que ya no se irá nunca. Mi madre me mira como a una extraña y se recoge en el llanto, la culpa y la rigidez.
Mis mañanas de exploración han desembocado en una pérdida completa de la confianza de mi familia. Sigo sumando culpa y asco.
Tampoco se me escapa el dato de que en siete meses nadie se ha dado cuenta de mi ausencia. Desaparecer entra con fuerza en la ecuación. No parece que el mundo, ni una minúscula parte del mismo, vaya a pararse por mí. Pocos meses después, una película infame me dará la excusa y lo intentaré por primera vez.
La vida va pasando como lava descendiendo por una ladera. Lenta, viscosa, ardiente e inexorable. Me he acostumbrado a mentir y a que nadie se preocupe lo suficiente por mí como para que advierta las mentiras. Algunas son muy elaboradas, otras tosquísimas, peticiones de auxilio muy mal encubiertas. Tengo dos vidas. Exploro mi feminidad como puedo y a deshoras. Llegan las noches de búsqueda ansiosa de la carne, la necesidad de sentir algo. Voy de desastre en desastre. Todo va cayendo en un pozo de soledad que no puedo compartir. Mi vida se divide en cámaras estancas y, literalmente, mi mano derecha no sabe lo que hace mi mano izquierda.
Con la independencia llegan los primeros intentos de transitar, primero estética y después social, pero he acumulado tanto miedo que salen mal, llegada a un punto me bloqueo siempre y busco la seguridad de la mentira, la peor de todas, la que una se cuenta a sí misma. Sobrecompenso poniendo en marcha una masculinidad rampante, me sale aún peor y el silo en el que arrojo la desesperación empieza a rebosar. Estoy llena de aguas fecales y todo lo que toco lo mancho.
Pierdo la cuenta de mis visitas a urgencias, de mis patéticos intentos de acabar con todo que solo sirven para reclamar una atención que no llega. Psiquiatras que me dicen que lo que me pasa es producto del consumo de drogas propio de los ambientes que frecuento —de maricones, quieren decir— (un consumo que, hoy, a mis 42 años, puesto todo junto, no ha supuesto ni dos meses de mi vida).
Pasan parejas y amistades que nunca se quedan. Ni sé pedir ayuda, ni saben dármela.
Llego arrastrándome hasta el primer psicólogo que sabe, exactamente, al fin, qué clave accionar. El tránsito (clínico) empieza a ser una posibilidad, lo sé porque con solo ponerlo encima de la mesa hace que casi todo lo que pesa se desvanezca.
Pasarán aún bastantes años hasta que pueda acceder a mi propia vida. La imposibilidad de decir la verdad y conservar la paz familiar, el trabajo y las relaciones personales se interpone. Algunos de estos miedos tienen más de ideación que de verdad. Otros no, son pura experiencia.
Hasta que pongo mi vida en orden y comienzo a transitar de forma definitiva han pasado 37 años.
37 años. 13.505 días de dudas, ensoñaciones, mentiras, dolor, inseguridad, desesperación, soledad y pérdidas. 37 años de disociaciones, de hacer daño, de recibir daño, de palabras ahogadas en la garganta. De no tener descanso.
Un tránsito no es un proceso lineal y de contornos fijos que le cabe a todo el mundo. Un tránsito es una exploración que no termina nunca, que desanda sus pasos, que a veces va muy deprisa y a veces muy lento. Un tránsito también son dudas. Un tránsito puede ser un camino que termine en el mismo sitio en el que empezó. No hay dos iguales y diría que ni siquiera hace falta ser trans para necesitarlo. Del mismo modo que se puede ser trans sin contemplar la posibilidad de realizarlo.

Lily Wachowski en el documental Disclosure (Netflix, 2020)
Cuando, desde posiciones tránsfobas y mal informadas, se habla del fantasma de la detransición, última arma arrojadiza usada estos días de reflexión previos a la discusión parlamentaria de la ley, se pone encima de la mesa desde el más absoluto de los amarillismos. Como si las personas que optan por detransicionar (es decir, abandonar los protocolos sanitarios, burocráticos, sociales, estéticos y personales puestos en marcha para cambiar el sexo que se asigna al nacer) fuesen cobayas maltratadas por un oscuro laboratorio transexualizante. Y, sobre todo, como si esas personas les importasen un pimiento más allá de servir a sus intereses.
En el estudio sobre detransiciones en el sistema sanitario británico presentado por Skye Davis, Stephen McIntire y Craig Rypma en la 3ª Biennal EPATH Conference Inside Matters, en abril de 2019, se especifica que de les 3398 pacientes trans atendidos por el servicio en 2018, menos del 1% manifestaron incomodidad o necesidad de detener el proceso. El mismo estudio aclara que la mayoría de esos casos presentaban situaciones vitales incompatibles con el tránsito, desde rechazo familiar insuperable por la dependencia económica, imposibilidad para encontrar trabajo y vivienda, hasta la dificultad para acceder a dicha atención sanitaria, a menudo a cientos de kilómetros de las localidades en las que estas personas vivían.
En la Unidad de Identidad de Género Dr. Peset de Valencia, durante 2018, se analizó una muestra de 796 pacientes trans con el mismo objetivo, estudiar la incidencia de las detransiciones y sus causas. Ocho pacientes de les casi ochocientos manifestaron el deseo de interrumpir su tránsito. Es decir, el 1,005 %. Los motivos que llevaron a eses pacientes a solicitar la suspensión del proceso eran variados: imposibilidad de adaptación social, nulo acceso al mercado laboral, confusión entre género, sexo y sexualidad o arrepentimiento real. En este último caso, el del arrepentimiento real, se encontraban 4 personas, un total del 0,5% del total. Las cifras hablan solas.

Rebekah Bruesehoff, que con 10 años hizo este cartel y se fotografió, convirtiéndose en una imagen viral que visibilizó una realidad
Numerosos estudios sobre calidad de vida de las personas trans, antes y después de iniciar sus tránsitos, dejan perfectamente claro y más allá de toda duda razonable los efectos positivos en la salud mental y el bienestar personal que tiene acceder a estos procesos para quienes los necesitan. En 2019 el estudio del Dr. Luke Allen del Instituto Psiquátrico de Portland, en colaboración con Laurel B. Watson, de la Universidad de Missouri; en 2015 la encuesta realizada en Ontario, Canadá, por el equipo de la Doctora Greta Baüer en el entorno de la macroencuesta Trans Pulse; en 2012, también dentro del estudio Trans Pulse, esta vez dirigido por el Doctor Robb Travers y, de nuevo, en 2019 el estudio realizado por The Trevor Project sobre una muestra de 34.000 entrevistas. En todos ellos, y en algunos prometedores estudios posteriores sin finalizar, se afirma la necesidad de, siguiendo las recomendaciones de la OMS y de los Principios de Yogyakarta, poner al alcance de la infancia y la juventud trans todas las herramientas clínicas, informativas, sociales y de acompañamiento necesarias para, si lo necesitan, iniciar un tránsito en los términos que decidan.
En ninguna de las leyes que eliminan las barreras burocráticas para afirmar el sexo y que lo despatologizan se anima, ni mucho menos, a la hormonación a menores de edad. Lo que se pone sobre la mesa es la necesidad de reconocer que la infancia y la juventud trans existen y que deben ser atendidas con todas las garantías. Necesiten la intervención de la clínica o no y, en caso afirmativo, seguir escrupulosamente criterios médicos que no incluyen medicalizaciones irreversibles hasta que no se alcanza la madurez necesaria para decidir tomar ese camino.
Detrás de esta incontestable respuesta de la estadística se encuentra lo verdaderamente importante del avance de las leyes despatologizadoras: los cuidados y la educación. Los estudios que demuestran un mayor índice de ideaciones suicidas en la juventud trans tienen algunos agujeros metodológicos que son complicados de superar. Pero sí nos dan una pista del sufrimiento temprano que las personas trans padecemos y de dónde emana. No está dentro de nosotres. Está fuera. Lo que sí ha quedado más que demostrado es que el apoyo y el acompañamiento familiar reduce drásticamente el sufrimiento de las personas trans de cualquier edad. En todos los estudios anteriormente citados hay un apartado sobre este particular. Si a los cuidados y al acompañamiento familiar sumamos una sociedad instruida en la diversidad y, como consecuencia, un acceso a condiciones materiales en igualdad, el éxito está asegurado y el problema casi resuelto. A menudo, desde posiciones feministas tránsfobas, se habla del borrado de las mujeres, situación que se invoca pero que nunca se define en términos precisos y que, sea lo que sea, no se ha dado en ningún país en el que las leyes despatologizadoras llevan funcionando años. En realidad somos las personas trans las que aspiramos al borrado de nuestra condición. Al borrado entendido como desaparición de la «otredad». Al borrado como fin del señalamiento. Las personas trans aspiramos a ser sociedad, a sumar en igualdad, a aportar desde nuestra particularidad sin que esta constituya diferencia. A ser hombres, mujeres y personas no binarias de derecho y, quien sabe si desde ahí, aspirar a difuminar los contornos del género como sistema de opresión.
Tengo 37 años. Consigo una cita en la Unidad de Identidad de Género del Hospital Ramón y Cajal dos meses después de haber decidido formalmente los términos de mi muerte. Me he puesto fecha y está en manos de la lista de espera evitar que acabe con mi vida. Mientras estoy preparando ese final llega la cita a tiempo. Acudo. El proceso que se me impone es absurdo pero desemboca en un tratamiento médico que necesito. Decido, por poco, que me compensa. Al menos he tomado las riendas de mi vida. Paso por una evaluación psicológica que dura casi dos años. Una tutela absurda que consiste en responder interminables test en los que la categoría «mujer» se alcanza a través de muñecas, maquillaje, heterosexualidad, moderación en los impulsos sexuales, neurotipia, autodesprecio y una mariposa como patronus.
Tengo 39 años. Comienzo a medicarme. Los efectos llegan enseguida. Suceden cosas maravillosas en mi cuerpo. Hace dos años que vivo las 24 horas del día como la mujer que siempre fui. Ninguna mujer de mi alrededor sufre desvanecimiento alguno de su carne o de su espacio. Ninguna pierde su trabajo por mi culpa. De hecho tejo las alianzas más bonitas de mi vida con otras mujeres. Aprendo de ellas y, por primera vez, ellas también aprenden de mí. En igualdad, mirándonos a los ojos.
Tengo 42 años. La vida me ha dado algunos reveses y paso mucho tiempo recluida. Incluso durante una pandemia mundial mi nivel de reclusión es superior a la media. Tengo tiempo para pensar. Me pregunto cómo habría sido el camino si a los ocho años hubiera podido decir a mi madre que prefería el vestido de comunión blanco de organza, cómo hubiera sido tener su complicidad aunque nos hubiéramos tenido que llevar el de almirante.
Me pregunto cómo hubiera sido observar a las mujeres de mi familia sin tener que esconderme por las esquinas, cómo aprender sus gestos, sus expresiones, cómo participar de su sororidad. Cómo decirles que soy una de ellas.
Tengo 42 años y me pregunto cómo habría sido poder contar con mi hermano en calidad de hermana. Cómo hubiera sido nuestra relación. Por su parte siempre fue maravillosa pero me pregunto qué le hubiera podido aportar yo en lugar de mostrarle un personaje, una construcción.
Me pregunto cómo hubieran sido mis relaciones afectivas sin estar marcadas por el dolor y cierto engaño. Cómo hubiera sido la recuperación de mi cuerpo, de mi placer, tras la carnicería de la infancia.
Cómo hubiera sido la relación con mi padre, que siempre quiso tener una hija y que no pudo verla hasta que fue demasiado tarde.
Cómo sería mi relación con el espejo, cómo mi madurez sin haber llegado con tantas muescas en la piel, tanto dolor y tanto cansancio. Cómo sería poder entregarme al 100% al amor presente con toda mi energía y mi amor propio intactos.
Cómo hubiera sido paliar todo eso con una simple confesión a mis mayores y un sistema cuidándome. Cómo habría sido la posibilidad de comenzar el camino pronto, segura, en mis términos, sin la tutela de unas instituciones que nada saben de lo humano. Sin la presión de tener que decidirte por uno u otro lado sin tiempo para escuchar a tu corazón, a tu carne y a tu mente. Teniendo que llegar a algún lugar por obligación. Cómo hubiera sido tener todas las posibilidades a mi alcance.
Tengo 42 años y no quiero que otra niña trans pase por nada parecido. Por una vida lóbrega que no ha merecido la pena hasta que se ha hecho tarde. Esta ley trans que tenemos al alcance de la mano no es un capricho, no responde a intereses comerciales, ni sectarios, ni nada parecido. Solo es oxígeno, cuidados y justicia. Una oportunidad para dejar de mutilar emocionalidades y llenar el mundo de gente con ganas de vivir.