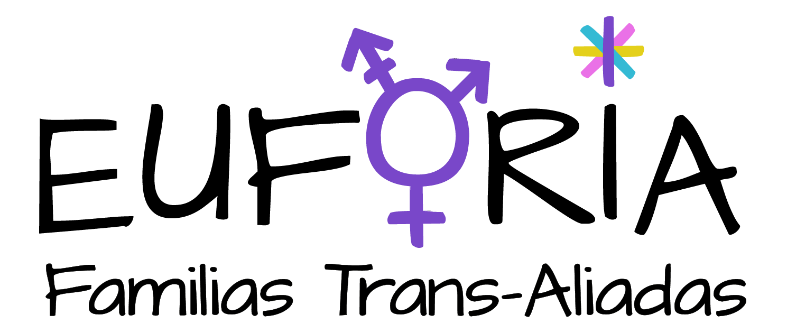Fuente (editada): Página|12 | Flor de la V | 20 de junio de 2021
Hola, papá:
Esta semana me costó dormir: el domingo es el día del padre, una fecha que, como sabrás, borré durante mucho tiempo, pero que hoy es imposible no tenerla presente. Al principio de mi tránsito las fiestas familiares eran difíciles. No es lo mismo ser un gay o una marica ultrajustada que una travesti hecha y derecha. Entonces la cosa es diferente.
A pesar de que éramos humildes, el qué dirán y la opinión del vecindario siempre tuvieron para vos mucho peso. En nuestra familia, quizá a causa de su credo católico, la culpa estaba a la orden del día. Las fiestas que reafirmaban las tradiciones tenían peso: recuerdo Navidad, Día de la Virgen, Día de la Madre y Día del Padre como las principales.
Entiendo la importancia que les dabas: cuando la pobreza interpela estas fechas se valoran mucho porque se come rico y, por lo general, todo es alegría. Llegan amistades y parientes de todos lados, primes que ves solo en esos momentos. Era lo que más disfrutaba: estar con elles.
El último Día del Padre que celebré con vos —cómo olvidarlo— fue hace muchos años. Yo ya era Florencia, no vivía más en casa, hacía muchos meses que no pasaba. La fecha era la excusa perfecta para volver. Te compré un par de zapatillas con una platita que tenía ahorrada. Esa vez no me maquillé; me puse unos jeans discretos ya que no quería llamar la atención. El día estaba divino y había un sol que gritaba felicidad (siempre pensé que en los días de sol la gente es más feliz). Al llegar, el fuego prendido y el olor a carne a la parrilla me ubicaron en ese clima de celebración; la música, infaltable, aportaba lo suyo. Todo aparentaba estar como siempre: las paredes verdes desgastadas con el paso del tiempo, los cuadros de mi infancia y el modular con los adornos que odiaba en el mismo lugar. Ya no me parecían tan feos, me gustaba volver a sentirme en casa.
Cuando te entregué el regalo, noté tu cara de sorpresa, pero no sospeché nada. No sé si fueron los nervios o qué, pero nada me preparó para lo que iba a pasar. Te acercaste a mí mientras la gente pasaba con fuentes y manteles. Recuerdo que no me miraste a la cara, pude oír tu voz quebrada, pidiéndome que me fuera porque te daba vergüenza… ¡Qué va a decir la vecindad!
Me fui llorando como nunca en mi vida lo había hecho, como quien pierde a un ser querido. Apretando fuerte mi pecho como si quisiera juntar los pedazos de mi corazón roto. Ese día del padre yo perdí al mío.
A pesar de eso, guardo algunos recuerdos amorosos tuyos. Los pude atesorar muy bien porque sé cuándo se terminaron. Tenía cinco años, fue exactamente cuando entré al jardín. Hasta ese momento habías sido un padre cariñoso que había sufrido la desgracia de quedar viudo muy joven; pero esa tragedia nos había unido más. Eras un papá amoroso que se fue poniendo distante cuando la Flor que crecía en mi interior comenzaba a salir a la luz. De un momento para el otro todo cambió. Recuerdo el día que te llamaron del jardín para decirte que no sabían qué hacer conmigo porque me vestía de princesa. Por primera vez vi una cara tuya que nunca había visto y no me gustó. Tenías mucho enojo, podía sentir la ira que brotaba de tus ojos y me llevaste a casa casi en el aire. Apretabas fuerte mi mano y me decías que no lo volviera hacer nunca más. Con el paso del tiempo todo fue empeorando; ya me costaba encontrar esa mirada tierna. Me observabas con el ceño fruncido y comencé a tenerte miedo, mucho miedo.
El afuera tampoco era un lecho de rosas. En la escuela se habían vuelto cotidianas las burlas, las palizas, los apodos (marico, mariquita, travesaño, Lulú Gambini), y si jugaba con las nenas todo se multiplicaba. Vivía escondida en el baño, el último retrete se había vuelto mi cápsula de escape. Ahí lloraba y no entendía por qué les molestaba, no veía nada malo en mí.
Ese Día del Padre comprendí todo: mi regreso al hogar paterno reproducía el mismo regreso de la infancia. La mía no era una casa para volver, para refugiarse porque yo no te podía pedir ayuda por el miedo que te tenía. En ese espacio yo trataba de ser invisible, buscaba cualquier excusa para no estar en la misma habitación, pero tus miradas me lastimaban, me hacían sentir como si mil puñales me atravesaran. En la mesa, tenía que escuchar tus frases recurrentes: «los hombres tienen que ser bien machos, no maricones». El corolario de tu juicio se cerraba con una frase muy utilizada en esa época: «si tengo un hijo puto, lo mato». Ese hijo era yo.
Ese día aprendí que lo que vos protegías nunca fueron ni mis sentimientos ni mis derechos a ser una niña libre y feliz. Era más importante llevar como estandartes las normas morales sexuales binarias que habías aprendido, quizás con dolor, de un sistema cultural y educativo que castiga y condena todo tipo de disidencias. Fuiste un soldado fiel a un sistema político, cultural, opresor que te quitó una de las experiencias más maravillosas de la vida: la posibilidad de cuidar, proteger y contener lo más preciado para cualquier padre, une hije.
Pese a todo, siempre vuelvo a vos: ¡Feliz día, papá!