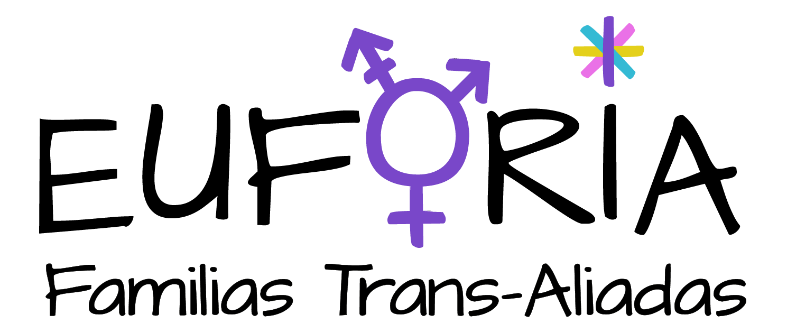Fuente (editada): ovejarosa | Pedro Fuentes | 21 Agosto, 2020
Voy a Reproducción para hablar de un caso clínico (soy ginecólogo en un hospital público). Una paciente con endometriosis. Valoramos distintas opciones y se deciden las pautas a seguir.
Me comentan que hay previstas varias punciones (extracciones de óvulos). Es un día de mucho trabajo. Les dejo con ello y salgo de consulta.
Atravieso la sala de espera y, por sobre la mascarilla, cruzo mis ojos unos instantes con los de un chico. No lo conozco, pero tiene que ser él.
Me sorprende.
Por los clichés que solemos tener esperaba una mirada más asustada, más retraída, más huidiza. No. Nada de eso. Son 16 años, una cabeza erguida y una actitud analítica registrándolo todo. Como conviene cuando se está haciendo algo importante con nuestra vida.
Me mira, sin verme, y sé que lo tiene claro, que sabe qué desea, que no está siendo fácil y que, pese a ello, no va a flaquear.
A su lado, las dos personas adultas parecen más agobiadas que él. Un padre, una madre, nunca dejan de estar preocupades por su criatura.
Aún les queda un rato antes de pasar. Se está practicado otra extracción y, después, será preciso limpiar y preparar todo de nuevo como corresponde a los tiempos del coronavirus.
Me alejo conteniendo las ganas de acercarme y decirle que todo saldrá bien. Conteniendo las ganas de decir ¡cuéntame tu historia!
Mientras voy hacia la segunda planta, no puedo evitar elucubrar sobre cómo habrá sido el camino hasta este momento.
Imagino su gesto, años atrás, viendo plasmada en fotos o cristales una niña cuando él sabía que era un niño.
Imagino formas diversas de decirlo, de explicar, de acabar logrando que, primero la familia y luego la escuela y la sociedad, aceptasen la verdad.
Pienso en la búsqueda de apoyo en otras familias, en otres chiques con quienes hablar y aprender. Cavilo sobre bloqueadores hormonales, unidades de género, documentos y desencuentros y miedos.
Miedos. Como el miedo a la primera regla, a ver crecer el pecho, a que el espejo refleje cada vez más a alguien que la sociedad le dice que no es él.
Hoy concluye otra etapa cuajada, como suele, de decisiones tomadas entre la realidad y el deseo. Ha llegado. La meta es aquí y ahora. En esta sala de espera. En la consulta de reproducción.
Ha venido para preservar su fertilidad antes de zambullirse de lleno en la hormonación cruzada.
Preservar, algo sobre lo que poques adolescentes tienen que pensar y, menos aún, resolver.
Mi imaginación aquí se detiene. ¿Cómo ha llegado a nuestras consultas? Aparte de pediatras o endocrines, ¿con quién ha hablado? ¿Quién le ha animado, quién le ha asustado? ¿Quién le ha dicho no y quién sí? ¿Qué pensó la primera vez que escucho «Preservación de Fertilidad«?
Nunca lo sabré. Hoy la casualidad ha cruzado nuestras miradas. Pero nada más. Yo para él no existo. Y así está bien.
No es le primere. No será le últime.
Hace ya unos meses que se dieron un par de sesiones al Servicio sobre personas trans y reproducción. Todo estaba maduro y, al hablar, se acabaron de abrir mentes y puertas. Ahora el engranaje funciona con la suavidad y la naturalidad de los protocolos asentados. Y eso es bueno.
Cuando vuelvo a pasar ante la sala de espera, ya no está. Por el tiempo transcurrido, debe encontrarse dentro, recuperándose de la sedación antes de volver a casa.
Estoy seguro de que en su cabeza repite, una y otra vez, ¡ya está!, ¡ya está!
En el nitrógeno líquido quedarán guardados sus óvulos. Vitrificados. Detenidos. Esperando ese mañana en que decida si quiere o no usarlos y cómo quiere usarlos. Esperando a ejercer si lo desea, y con ayuda de la ciencia, ese derecho a ser padre (sí padre, padre pese a quien pese) que también tiene.
Noto en mi pecho un punto de orgullo. Siempre he sido sanidad pública y ver cómo nuestra sanidad da cobertura a menores trans, y protege sus derechos reproductivos, me llena.
Acaba la jornada. La casualidad juega de nuevo. Cuando salgo del hospital lo veo parado ante la puerta principal. Pálido, pero estirado todo lo largo que es. Su corto pelo castaño brilla al sol de la tarde. Apoya la mano en el hombro de su acompañante mientras mantiene los ojos fijos al frente. Un coche, conducido por una mujer, frena a su lado. Suben y se marchan. Lo sigo hasta que sale del recinto.
Se va camino de su vida. Una vida que nadie tiene derecho a vivir por él. Una vida que nadie, y menos que nadie el odio, tiene derecho a dirigir por él.
Mientras voy hacia mi coche, sonrío.
Mi cabeza establece un diálogo con el mundo. Me escucho decir y la transfobia ¡que rabie!
Subo al auto. Cierro la puerta. Pongo la radio.
La casualidad… Serrat canta:
Pelea por lo que quieres
Y no desesperes
…
Hoy puede ser un gran día
Y mañana también
Subo el volumen de la música.
Me voy a casa.
Me esperan mi marido y mi hijo.
Mi familia.