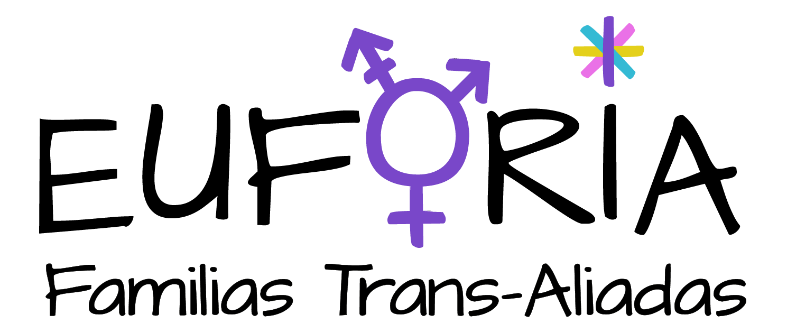«Pienso en Marsha vestida como un árbol de navidad, mamarracha como ella sola, pateándose las calles, poniendo el cuerpo y sacando las castañas del fuego a docenas de adolescentes abandonades por el sistema. Pienso en su risa perpetua, en su pose burlona ante la adversidad y no necesito más para reconocer mi herencia y mi feminismo»
Fuente (editada): AGENTE PROVOCADOR | Alana Portero (aka «La Gata de Cheshire»)| Marzo 05, 2020
De Marsha Johnson, una de las pioneras de los disturbios de Stonewall, solía decirse que nunca se sabía si estaba hablando en serio o no. Cada tarde aparecía en los muelles, junto al Hudson, con su particular modo de arreglarse, toda ella hipérbole, exceso, cachondeo y desaliño. Era la alegría de la huerta del Village, sus coetáneas la describen en perpetuo estado de buen humor, minimizando dramas y haciendo de casi todo una broma. La presencia de Marsha era como la de un unicornio en medio de una alcantarilla, imposible de ubicar del todo, brillante y disparatada.
El episodio más conocido de su vida —aunque no el más importante— siempre será Stonewall: esa carrera mítica para llegar a tiempo cuando se entera de lo que está sucediendo en el bar, ese adoquín prestado de una obra, esa poesía de las piedras, la rabia y los taconazos. Nada que no sepamos de memoria y que no nos emocione siempre que lo recordamos. Pero insisto, no es la aportación más importante de la vida de Marsha al activismo y los derechos humanos.
Junto con Sylvia Rivera, fue la fundadora del colectivo STAR. Acción travesti. Que venía a ser una iniciativa autogestionada para sacar a jóvenes LGTB de la calle, procurarles un techo, alimento, ropa y una oportunidad de intentar vivir con dignidad. Esto, Marsha y Sylvia, lo financiaban prostituyéndose, soportando la violencia de chulos, clientes y policías corruptos. Sacando de aquí y de allá. Haciendo lo que podían. Poniéndose en marcha, jugándose el tipo para conseguir las mínimas condiciones materiales y que otras no tuvieran que sufrir una vida como la suya.
Hace unos días, la profesora Amelia Valcárcel, anunciaba en twitter su renuncia a formar parte de convocatorias institucionales del 8M, por flojas, signifique esto lo que signifique. También renunciaba Amelia a apoyar actos en los que participasen unicornios [sic]. Entiendo que no se refiere al animal mitológico y que por unicornios señala a hordas queer, mujeres trans, «actrices del género» y feministas interseccionales, que tan de moda estamos esta temporada primavera-verano, gracias a las vejaciones que nos han dedicado el último año desde la derecha, la izquierda reluctante y el feminismo mainstream.
Después de declarar sus intenciones de no acudir a diferentes propuestas del 8M, se despachaba con las personas que se alegraban de su ausencia —todas pertenecientes a colectivos previamente atacados o menospreciados por Valcárcel— dedicándoles epítetos muy ocurrentes, con referencias a la purpurina, al brilli-brilli y otras monerías. Amelia Valcárcel tiene todo el derecho a expresarse como estime oportuno, faltaría más, pero la exposición mediática funciona en dos sentidos y si te pasas de frenada con alguien, no es extraño que te devuelva el feo. Hasta ahí todo normal. Sí pediría, ya que estamos de asamblea virtual en esta columna, una cierta revisión de lo que se dice. Pasar por custodia de las esencias feministas y tirar de misoginia en cuanto no te bailan el agua, queda feo. Las alusiones a la purpurina y otras moñadas no son más que el lenguaje clásico del machismo. El uso de los reductos de expresión estética a los que nos ha condenado el patriarcado como motivo de burla, menosprecio y desdén, no parece la mejor estrategia para establecer vínculos entre mujeres. Burlarse de las cosas de chicas o las mariconadas desde el feminismo no es más que adentrarse en la masculinidad más tabernaria. Confundir la abolición de los roles de género con un cheque en blanco para señalar a las mujeres que no nos hemos librado de ellos —o nos los hemos apropiado— por razones que dan para otro artículo, es, como mínimo, un acto poco generoso.
Por otro lado, quizá la hoja de ruta de la abolición debería pasar por socializar la purpurina, los unicornios, el brilli-brilli y la alegría de vivir. Que tal abolición siempre se asocie a postulados estéticos neutros, cercanos a cierta masculinización plúmbea, dice muchas cosas y ninguna buena. La ética siempre es estética.
Nunca se sabe del trabajo de calle, del riesgo, del cansancio, de la exposición y de la realidad material de quien sale a manifestarse un día concreto con intención de celebrarse a sí misma y a las demás; lo haga coronada de plumas, bailando, riendo, seria, rabiosa o como le salga del alma. Conozco asambleas de mujeres que se parten el lomo todo el año y que no merecen tanto menosprecio por darse un descanso, precisamente el gran día, relajando su actitud y disfrutando de la conquista del espacio público.
Pienso en Marsha vestida como un árbol de navidad, mamarracha como ella sola, pateándose las calles, poniendo el cuerpo y sacando las castañas del fuego a docenas de adolescentes abandonados por el sistema. Pienso en su risa perpetua, en su pose burlona ante la adversidad y no necesito más para reconocer mi herencia y mi feminismo. En el brilli de Marsha reside toda la furia y toda la actitud que necesito cada 8M. En los hechos de su vida, taconazo a taconazo, está la dignidad de las desgraciadas, de las que no se rinden. En su pose de unicornio indomable que ni flotando boca abajo en el Hudson dejó de brillar.
Feliz y combativo 8M, unicornias