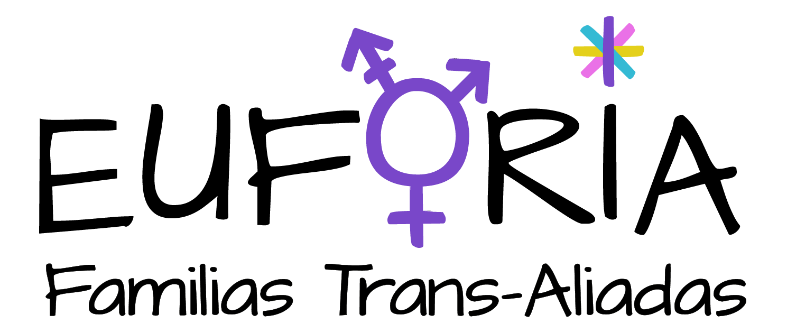Hace unos días acompañábamos, en una concentración convocada por un ayuntamiento, a una víctima de una agresión que jamás tenía que haberse producido. Como ninguna otra.
Hace unos días nos emocionaba la respuesta de un pueblo que arropaba a quien había sido agredido por ser, así, sin más: por ser (pero no cualquier cosa), por ser homosexual. Y puede que aún haya quien cuestione lo que pretendo defender en este artículo: hay que hacerlo visible.
Para acabar con el odio por LGBTIfobia hay que nombrar, reconocer y desestigmatizar la homosexualidad, bisexualidad o transexualidad. Hay que visibilizar la diversidad para que deje de ser perseguida, violentada, cuchicheada o escondida.
En los pueblos tenemos la capacidad de mostrar apoyo cuando alguien sufre. Da igual que sea alguien muy cercano a ti. El concepto de comunidad, de red, tiene estas cosas. Generalmente se visibiliza de esto lo negativo, la presión que se siente en el mundo rural cuando se percibe que vecinas, vecines y vecinos, tomando el fresco o en cualquier actividad de la vida cotidiana, comentan cuestiones que seguimos reduciendo a nuestra vida privada. Pero, ¿todo es tan negativo como parece? Yo, desde la experiencia, realmente creo que no.
Pesa sentir que todo el mundo se crea con derecho a opinar sobre tu vida, pesa. Suele ocurrir, además, que el ruido llega cuando lo que necesitas es silencio para descubrirte en positivo, para no acabar odiándote a ti misma. Y esto se convierte en losa cuando eres consciente que de diversidad sexual casi no se habla. Solo sabemos de agresiones, de quienes han sufrido insultos o bullying, solo sabemos que hay países donde pueden matarte solo por ser. ¡Matarte!
Encontrar(te) historias que hayan sido disfrutadas y vividas desde la alegría, donde mirarte y construirte siendo LGBTIQ, es tan difícil como necesario. Pero ese supuesto interés no va siempre seguido de un juicio, por esto también debemos contribuir a aliviar el peso de la presión social.
Nuestres vecines a veces hablan desde el desconocimiento, pero, en numerosas ocasiones, no implica mayor cuestión que el querer ser parte de nuestras vidas, compartir lo positivo, la ilusión, formar parte de la historia. En los pueblos todas las personas hemos opinado o participado de las vidas ajenas, igual que nos hemos sentido parte cuando hay que arropar, que arrimar el hombro, cuando alguien lo pasa mal. De ahí nace la capacidad de ser sostén de cualquier vecine si éste sufre, sin embargo, hay que seguir preguntándose si con eso es suficiente.
Como sociedad nos ha costado la vida darnos cuenta de que para acabar con la aberrante lacra de la violencia de género hay que nombrarla, hay que tipificarla, hay que visibilizarla y prevenirla.
Para la prevención es imprescindible que sea identificada, sin ello es imposible abordarla de forma adecuada, y, aun así, la realidad nos grita que seguimos sin eliminar el machismo que hace que las mujeres sigan siendo víctimas, con cifras que nos tienen que hacer sentir vergüenza.
Con la LGBTIfobia sucede algo similar.
Si queremos erradicar las agresiones verbales y físicas, las discriminaciones y las violencias que sufrimos lesbianas, gais, bisexuales o trans y nuestras familias necesitamos que nos nombréis, que se hable de diversidad, de homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, también de LGBTIfobia, de patriarcado.
Para acabar con los cuchicheos que nos aplastan, con los juicios que nos impiden vivir, con los insultos que oímos desde peques, necesitamos que se nos de en nuestros pueblos el espacio suficiente para no seguir asfixiándonos dentro de un maldito armario.
No podemos volver a escuchar nunca que en los pueblos no se puede hablar de forma explícita de diversidad sexual, de homofobia, de la naturaleza de una agresión. Y sí, además de poder hablar de forma libre de lesbianas, gais, bisexuales o trans en Madrid, queremos hacerlo en nuestros pueblos. Da igual si hablamos de pueblos de 500 habitantes que de ciudades de 1.000.000.
Cuando alguien regresa a su pueblo regresa a su hogar, su espacio de protección, su lugar de referencia. Cuando alguien hace la maleta para pasar las vacaciones junto a su familia lo último en lo que debe pensar es en volver a estar escondido, lo último que merece pensar es en el miedo.
Este extraño verano lo arrancamos lamentando una agresión que tuvo un trágico final. El asesinato de Samuel en A Coruña nos obligó a tomar conciencia sobre las consecuencias de los delitos de odio.
Le asesinaron al grito de maricón.
Hace unos días, Jesús sufrió una agresión delante de su familia mientras le decían las mismas palabras y esto, además de dejarle heridas, será algo que le acompañará siempre.
Este trágico suceso nos ha hecho ser conscientes de la necesidad de denunciar las agresiones y mostrarnos unides contra el odio. Contra cualquier actitud, manifestación o agresión que incida en la discriminación de lesbianas, gais, bisexuales, trans o la de quienes no cumplen con los roles y patrones de género establecidos.
Estos actos no nos pueden dejar indiferentes y no podemos abordarlos escondiéndolos bajo términos inocuos. Nada en esta vida es inocuo. Hay que actuar ante cada maricón escuchado, ante cada bollera, travelo o bujarrón. Ante cada insulto por vestir o andar de una determinada manera.
Los insultos son la primera piedra de la pirámide del odio, la segunda es la oscuridad, el silencio, no existir.
Merece la pena trabajar para procurar que lo importante en nuestros pueblos siga siendo el sentido de comunidad, donde todos, siendo como son, tengan su espacio y puedan vivir sin miedo.
Para conseguirlo, igual debemos empezar por levantar alfombras y velos de invisibilidad, abrir la puerta de todos los armarios o lugares donde estamos condenando a cientos de vecinas, vecines y vecinos a vivir.
Somos mucha gente la que nos vamos a dejar la piel para que esto sea así y, como dijo Harvey Milk, «si una bala atraviesa mi cerebro, dejad que esa bala destruya las puertas de todos los armarios».