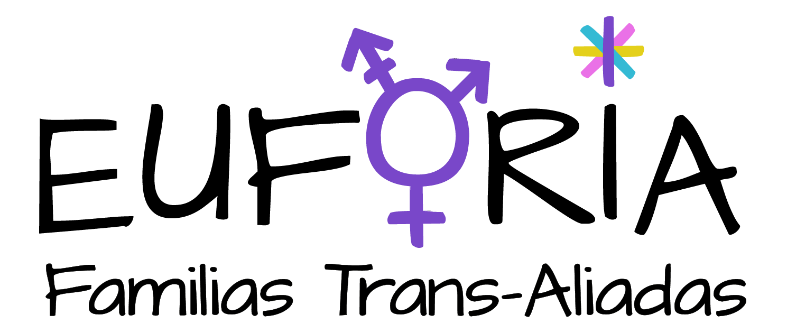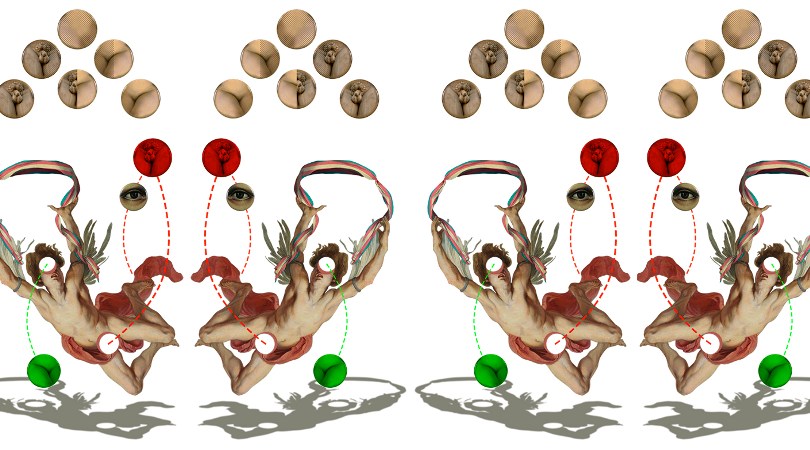Fuente (editada): MERCURIO | Raúl Solís | 26 junio, 2021
Una revolución aparentemente inofensiva se ha apoderado de nuestra sociedad y de los debates en redes sociales. Una revolución que altera a los sectores más reaccionarios, a los que siempre molestó la libertad, pero también a quienes decían que trabajaban a favor del progreso y abogaban por que ni el sexo ni el género fueran lugares de destino. Señoras bien de la progresía, hasta hace nada referentes intelectuales y políticos del feminismo institucional, son citadas e invitadas a conferencias organizadas por ultraderechistas para oponerse a leyes que pretenden que las personas trans dejen de ser la otredad, lo abyecto, lo aberrante, lo periférico. La voxificación de nuestra sociedad no solo se palpa en los mensajes racistas, homófobos, machistas o clasistas que difunde la ultraderecha, con bulos incluidos, sino también en el uso de sus formas y maneras por sectores inesperados en esta fiesta del autoritarismo. La revolución trans no es únicamente estética, sino que alberga en su interior una ética transformadora que dobla la columna vertebral del patriarcado porque deroga el esencialismo biologicista sobre el que se sujeta la división del mundo. Si abres Youtube, Facebook, Instagram, Tiktok o Twitter verás un superávit de jóvenes que han decidido hacer de los estereotipos de género un chicle, que estiran o moldean según les parece, transgrediendo el precepto patriarcal que mandata que tener unos genitales determinados debe traducirse en un sexo concreto. Si te acercas a una librería, al teatro, al cine o a una plataforma digital audiovisual, podrás ver también decenas de novelas, ensayos, funciones, películas o series que hablan de personas trans, una realidad tan antigua como el mundo y que, sin embargo, todavía es sinónimo de marginalidad social y de prejuicios contra sujetos cuyos cuerpos y vidas no se adaptan a la norma, demostrando que la existencia es mucho más compleja que el binarismo.
Cuando las personas trans vivían en las catacumbas de nuestra sociedad, eran deseadas de noche y perseguidas de día, nos reíamos de ellas y no reivindicaban su lugar en el mundo, a nadie le preocupó si las hormonas clandestinas que tomaban ponían en peligro sus vidas, si su forma de vestir reforzaba los clichés de género, si borraban a las mujeres o eran ellas las eliminadas por el sistema. De pronto, cuando las personas trans se han convertido en sujeto político y reclaman leyes que protejan sus vidas, una tormenta de transfobia ha conseguido unir a feministas, izquierdistas de folclore, neoliberales progresistas, neoliberales conservadores y reaccionaries de todo pelaje.
«La revolución trans no es únicamente estética, sino que alberga en su interior una ética transformadora que dobla la columna vertebral del patriarcado porque deroga el esencialismo biologicista»
Lo trans cambia la mirada porque nos obliga a rehacer los esquemas mentales que nos hemos construido sobre lo que significa ser mujer u hombre. Lo trans es, ni más ni menos, la abolición del sistema sexo-género. Por eso en el bando de la oposición a la autodeterminación de la identidad sexual, es decir, que las personas trans decidan por sí mismas quiénes son, sin necesidad de informes psiquiátricos o de que un perito judicial les examine su genitalidad, están la ultraderecha y un viejo feminismo que ha encontrado en la negación de los derechos trans su forma de rivalizar con un nuevo feminismo popular, hegemónico, transversal e inclusivo, más preocupado por el mundo que quiere construir que por el sujeto protagonista del movimiento feminista. Lo trans rompe el orden moral establecido, viene a recordarnos también la violencia que nuestras sociedades han perpetrado contra los cuerpos y las vidas que no se adaptan a la norma. Lo trans nos obliga a empezar de nuevo porque cambia todas las preguntas sobre lo que es ser mujer u hombre, pero también obliga a pensar que la explotación, opresión o discriminación no se produce nunca en un solo sentido ni de manera uniforme.
No es casual que el feminismo transfóbico esté integrado, en su gran mayoría, por señoras burguesas que han teorizado mucho sobre los techos de cristal y nada sobre las mujeres que recogen los cristales rotos cuando otra mujer llega a puestos ejecutivos. No es casual que lo trans ponga en el centro ejes de desigualdad como la clase o la raza y que un feminismo identitarista, aunque a sí mismo se diga radical, quiera hacernos creer que le preocupan las mujeres cuando han estado apoyando las reformas laborales, las privatizaciones de servicios públicos y el empobrecimiento de las mujeres más pobres mientras que estaban muy cómodas hablando de paridad en el interior de sus estructuras partidistas.
Lo trans nos vincula directamente con las periferias sociales, con la clase, la raza, la discapacidad y las excluidas del mercado laboral. Por eso la revolución trans provoca la oposición de quienes llevan años viviendo muy comódamente gracias a un feminismo burgués que ha excluido y excluye a las mujeres migrantes, a las cajeras de supermercado, a las que van en silla de ruedas, a las lesbianas, a las trans y a todas aquellas que se salen de la norma, transgrediéndola sin pedir permiso, usando la propia existencia como estandarte de libertad.
En la novela Hans Blaer: elle, publicada por la editorial Hoja de Lata y escrita por el islandés Eiríkur Örn Norddahl, su protagonista, una persona intersex, nacida con una mezcla de características sexuales, consigue soliviantar a la sociedad bienpensante solo por el hecho de vivir. Asignada como mujer al nacer, en su adolescencia se socializa con género neutro porque no quiere pertenecer a ninguno de los dos sexos aceptados socialmente, y combina una operación de aumento de pechos con dejarse vello y maquillarse. Se echa encima no solo a la ultraderecha, también a las feministas clásicas y a izquierdistas que odian a Hans Blaer porque en su cuerpo lleva la bandera de la abolición del sistema sexo-género, que no es ni más ni menos que lo que hacen todas las personas trans al romper con el mandato patriarcal asignado al nacer.
«Lo trans es la abolición del sistema sexo-género; por eso en el bando de la oposición están la ultraderecha y un viejo feminismo que ha encontrado en la negación de los derechos trans su forma de rivalizar con un nuevo feminismo popular»
Hans Blaer, como La Madelón de la novela Una mala noche la tiene cualquiera, de Eduardo Mendicutti o el retrato sin filtros que la argentina Camila Sosa hace en Las malas, pone patas arriba todas las certezas de quienes pensaron que para ser feministas solo era necesario hablar de políticas de representación y olvidarse de la redistribución de la riqueza. Las personas trans son quienes han estado siempre en los laterales, viendo el mundo progresar mientras tardaban mucho más en salir de las cárceles franquistas que las personas encarceladas por delitos políticos, celebrando el matrimonio entre personas del mismo sexo mientras ellas aún tienen que acreditar un informe psiquiátrico para que el Estado reconozca su identidad. Las mujeres trans fueron las que dieron el primer taconazo en Stonewall en 1969, dando comienzo a la lucha moderna por los derechos del colectivo LGTBIQA+, y van a ser las últimas en convertirse en sujetas de pleno derecho.
La revolución trans, lejos de traer las siete plagas de Egipto, evitará que muchas criaturas dejen de coquetear con la idea del suicidio, va a proteger muchas infancias y adolescencias incomprendidas, garantizará mucha igualdad y vidas plenas, dentro de lo respetable y no en los márgenes permitidos por la moral judeocristiana. En contra de la revolución trans están sectores de un viejo feminismo que han hecho de lo biológico, de la genitalidad con que el patriarcado cosifica a las mujeres, su categoría analítica. A este grupo que se opone a las leyes trans, más que feminismo habría que llamarlo genitalismo, porque es ahí donde centran su mirada contraria a la despatologización, que es lo mismo que decir autodeterminación de la identidad sexual.
La literatura, el cine, las artes escénicas o la música muestran ya signos de que esta revolución es imparable y que ha venido para quedarse, porque las personas trans ya no están dispuestas a seguir soportando más siglos de violencia, desprecio y exclusión contra sus cuerpos. En todas las revoluciones siempre se da una respuesta en forma de reacción, gente incapaz de empatizar con quienes reclaman progreso porque ven cuestionados sus propios privilegios y desmentidas sus verdades absolutas. Lo trans no es solamente una revolución simbólica o de representación —que también, porque no hay igualdad sin visibilidad—, sino que sobre todo es una revolución por las bases materiales de la libertad, sin las cuales la democracia es una performance.
Las personas trans no solo reclaman poder caminar por la calle sin que las agredan, insulten o humillen, ser reconocidas por el Estado y salir del secuestro psiquiátrico o biomédico, sino que aspiran a tener una vida digna en la que puedan tener acceso a la educación, a la sanidad, al empleo, a la vivienda y a todo lo que hace posible una vida digna. No hay libertad cuando el único destino es la prostitución, la precariedad, la marginalidad y la supervivencia en la oscuridad del mundo. La revolución trans es la última frontera del patriarcado.