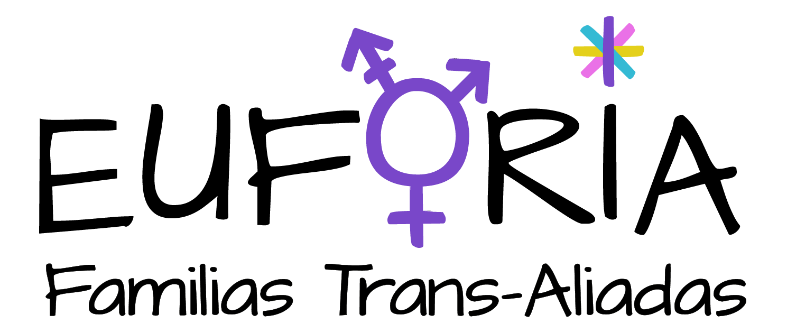La lucha por los derechos LGTBIQ+ ha sido en muchas ocasiones una batalla semántica, una conquista dialéctica. Un tira y afloja para incluir determinadas palabras en el vocabulario común, para eliminar ciertos términos de la legislación, para colocar cada vez más siglas (y por lo tanto cada vez más identidades) en ese apretado grupo de letras que describen aquello de lo que se puede hablar, aquello que existe.
Fuente (editada): PIKARA MAGAZINE | Enrique F. Aparicio | 27 ENE 2021
Han pasado 15 años desde la ley de matrimonio igualitario, cincuenta desde Stonewall, casi un siglo desde que las Carolinas recorrieron travestidas las Ramblas de Barcelona para dejar flores donde había estallado el deseo contra la norma. Si uno escarba lo suficiente, aparecen baldosas amarillas bajo los escombros de la historia oficial, a veces tan poco profundos como Karl Heinrich Ulrichs saliendo del protoarmario en 1867 ante el Congreso de Juristas en Múnich, solicitando la eliminación de las leyes que perseguían a las personas homosexuales en el código penal prusiano.
Con la perspectiva que solo puede desplegar ante nosotres el paso del tiempo, la lucha por los derechos LGTBIQ+ ha sido en muchas ocasiones una batalla semántica, una conquista dialéctica. Un tira y afloja para incluir determinadas palabras en el vocabulario común, para eliminar ciertos términos de la legislación, para colocar cada vez más siglas (y por lo tanto cada vez más identidades) en ese apretado grupo de letras que describen aquello de lo que se puede hablar, aquello que existe.
El propio Ulrichs tenía como objetivo que el amor y el deseo entre hombres tuviera una palabra que no viniera de manuales psiquiátricos ni de sagradas escrituras. ‘Uranistas’ era como él se refería a los de su condición porque, en una de las versiones de la mitología clásica, Afrodita (el amor) nacía directamente de Urano (el cielo) sin la participación de una mujer.
De uranistas a homófilos, de homófilos a homosexuales, de homosexuales a gays, los hombres que deseamos a otros hombres –siempre los más privilegiados y visibles del colectivo– hemos ido mudando de piel y de palabras, cada vez más elásticas y ligeras, cada vez más fáciles de encajar por parte de la sociedad cisheteropatriarcal. Y después lo han hecho las mujeres y las personas trans. Incluso nos hemos adueñado de esas otras palabras que nos describían y que no hubo que tomar de ninguna leyenda, porque nos las han arrojado toda la vida.
Maricas, bolleras, travelos, sarasas, putos, camioneras, travestis, jotos y maricones. Cada vez que hoy usamos esos conjuntos de sílabas inventados para despreciarnos, cada vez que desactivamos la violencia condensada que contienen, que han acumulado durante siglos, nuestra victoria pírrica sobre el lenguaje nos consuela de las derrotas en el tiempo y en el espacio.
Hoy, cuando las miras del colectivo pasan también por reformular palabras y conceptos (género, infancia, familia), dos palabras enquistadas de luchas pasadas, muy útiles en su antiguo cometido pero ya caducas, se resisten a abandonar nuestras pancartas, a caérsenos de los labios cuando intentamos formular qué queremos, qué necesitamos, qué nos urge: igualdad y tolerancia.
En el largo proceso de sacar las identidades diversas de la consulta médica, del calabozo y del confesionario –cuando no directamente de las fosas sin nombre–, las personas del incipiente colectivo LGTBIQ+ cumplieron con la tarea de tener que demostrar, una y otra vez, que no eran monstruos ni quimeras, que no eran viciosos ni delincuentes, que no eran perturbados ni enfermos. Las identidades trans siguen hoy de hecho en mitad de ese camino, necesitadas sin demora de una protección legislativa firme que despatologice su existencia.
Para detener la mano del hombre cishetero que firmaba nuestras condenas y los partes de nuestras terapias de electroshock, las personas diversas hemos usado con frecuencia la idea de igualdad: tenéis que respetarnos porque somos como vosotres, porque amamos y sufrimos como vosotres, porque consumimos como vosotres cuando no más que vosotres, porque podemos formar familias y empresas como las vuestras, porque love is love. Y como somos iguales, debéis ejercitar vuestra tolerancia, tenéis que estirar los músculos que nos permitirán entrar en vuestro abrazo, dándonos permiso para compartir el mundo con vosotres.
Probablemente no había mejor manera, o alternativa posible, que apelar a esa empatía engañosa, adaptando nuestras reclamaciones –o nuestras propias identidades– a los modelos que nos ofrecían. Las personas diversas hemos acabado en muchas ocasiones por replicar las estructuras y los modos de vida cishetero, con las mínimas alteraciones. Del matrimonio monógamo reproductivo entre dos hombres o dos mujeres a los procesos quirúrgicos enfocados al cis passing, pasando por la plumofobia entre los gays, el argumento de la igualdad ha acabado por penetrar en lo más profundo del colectivo, haciendo que seamos nosotres mismes les empeñades en parecer lo más iguales posibles al modelo cishetero.
Por supuesto, no hay o no debe haber ningún juicio hacia las personas que elijan hacerlo así, camuflarse al máximo por instinto de supervivencia, por elección, por seguridad o por comodidad. Llevamos siglos declarándonos iguales, pidiendo amablemente tolerancia hacia esas ingenuas travesuras que nos da por perpetrar en el sistema. Y desde luego que exigimos igualdad legislativa, igualdad de derechos y oportunidades; ser tratados de manera ecuánime en procesos mercantiles, burocráticos, legales o gubernamentales.
Pero el mundo cambia y la lucha avanza. Las palabras necesarias ayer pueden resultar hoy huecas o confusas. Asignarnos hoy la idea de igualdad o reclamar tolerancia (pues en toda tolerancia hay un esfuerzo y una superioridad por parte del sujeto que tolera, como se tolera un umbral de dolor) puede despistar a la sociedad cishetero respecto a nuestras reclamaciones urgentes. No entienden que no queramos vivir como elles después de más de un siglo convenciéndoles de que somos iguales. No entienden que prefiramos otros modelos de relación, que construyamos espacios no mixtos, que nos alejemos del abrazo de un sistema que nos envuelve hasta asfixiarnos.
El hombre cishetero nos mira desde la cima y no entiende de qué nos quejamos, si ya somos iguales, si nos ha incorporado a su cadena, si ya podemos vivir esa vida productiva y reproductiva de la que tanto nos hemos empeñado en formar parte.
Pero las personas trans no binarias, los maricones pintados, las marimachos y cualquier otra identidad que dinamite las piezas del juego del sistema –esas que nos han permitido a veces intercambiar mientras todo quedase bien colocadito– jamás van a entrar en el juego de la igualdad, porque solo se explican como reacción contra ella; jamás van a plegarse a los dobleces de la norma a cambio de tolerancia, porque su mera existencia es un desafío a la necesidad de ese concepto, al esquema social que coloca a unas personas por encima de otras, a las que deben dar su visto bueno para permitirles existir, para poder nombrarlas.
Las vidas que muchas personas del colectivo queremos o podemos tener no encuentran acomodo en el emparejamiento con la norma cishetero. Las redes que construimos desde la sororidad, los modelos relacionales que vamos ajustando a tiempo real a nuestras necesidades y responsabilidades, o la manera en la que pretendemos criar a nuestra descendencia no riman con el sistema ni quieren ser versos sueltos en el gran cantar de gesta del patriarcado.
No queremos ser iguales, queremos ser diverses. No queremos que nos toleren, ni siquiera que nos entiendan. Queremos que nos respeten.