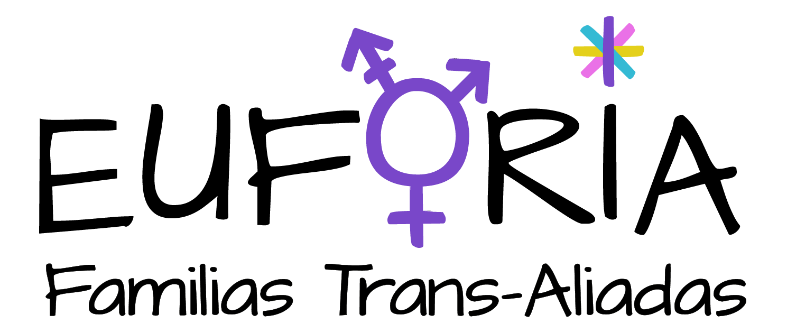«La mujer que soy no tiene dónde huir ni dónde esconderse, tuve casi 40 años para aprender a hacerlo y jamás lo conseguí. Quizá la clave sea no enunciar teorías como metralletas sobre lo que nos hace mujeres, pues estamos aceptando que algunas vidas deben justificarse detrás de un corpus teórico infalible, menos aún si se basan en reducciones biológicas en pleno estado de superación»
Fuente (editada): AGENTE PROVOCADOR | Alana Portero | Febrero 27, 2020
A menudo, cuando la vida se hace inhabitable, pienso en el demonio de la detransición. Esto es: abandonar el tratamiento de sustitución hormonal, abandonar cualquier marcador estético de género, renunciar a mi nombre, renunciar a todo lo que me forma ontológicamente como ser humano y regresar a la tortura minuciosa del armario, el privilegio y la demolición mental.
No me atrevo a hablar en nombre de ninguna otra, lejos de perpetuar la idea de que las mujeres trans somos un bloque homogéneo de prácticas e ideas, defiendo nuestro derecho a la cobardía, a la alienación, a ser completas gilipollas, a equivocarnos, a ser unas bocazas y a dramatizar. Pretender hacer de nosotras lo contrario, una mente colmena, es también una práctica deshumanizadora, es convertirnos en «lo otro» y justifica que cuando patinamos públicamente podamos ser amonestadas con mayor dureza, como si hubiera que cumplir unos mínimos de formación y conciencia feminista, filosófica, científica y humanista para permitirnos, no ya el paso al gineceo, si no el derecho a una vida pública. Decía lo de no querer hablar en nombre de ninguna otra porque quiero compartir algunas ideas sobre el privilegio y esto entre mujeres trans es un tema muy delicado que provoca mucho dolor. Así que, insisto, es solo mi voz y mi experiencia.
Un recurso que habitualmente utiliza el feminismo transexcluyente consiste en señalarnos unos supuestos privilegios que las mujeres trans hemos disfrutado antes de transicionar. La respuesta a esto suele ser la negación rotunda y furiosa, algo perfectamente entendible cuando alguien pretende hacer pasar tu infierno personal por un camino tranquilo interrumpido un buen día por un capricho estético, un fetiche o una ideación mal resuelta. Es el argumento que precede a la teoría de la libertad de elección, según la cual, nuestra transición es una decisión personal unilateral y caprichosa que frivoliza o fetichiza un espantajo indefinible que es «lo mujer». Por lo tanto sobre nuestras espaldas recae, ni más ni menos, que la banalización de la experiencia femenina universal —si es que esta existe— y por tanto estamos atacando al género mientras lo perpetuamos, a la vez. Todo esto tomando medicación, pintándonos los labios, moviendo mucho las manitas y cambiando nuestro nombre legal. Parece que la hoja de ruta de la abolición del género es como mínimo confusa.
Personalmente nunca me han preguntado por mi vida antes de transicionar, las personas que me rodean son así de respetuosas y las que me conocían de verdad nunca se han sorprendido de mi tardía decisión, más bien se han aliviado, pero tampoco hablan de ello conmigo, ni se atreven a enunciar cómo percibía yo el mundo o cómo el mundo me percibía a mí.
Cuando tienes delante a alguien que confronta pero no discute, cuando tu interlocutore acude al encuentro con ideas inmutables y prejuicios, es decir, cuando tienes delante a una personas fanática, el entendimiento es imposible, intercambiar argumentos solo servirá para dar a quien tienes delante elementos que retorcer y usar en tu contra, no se puede sembrar en territorio radiactivo. De no ser así, podría contar a quien nos percibe con recelo o con dudas —pero no con odio— que reconozco haber tenido esos privilegios sin que tal afirmación me la tiren a la cara e invalide mi experiencia como mujer legítima. La exigencia de una trayectoria concreta, de pruebas de validación basadas en experiencias aleatorias —pues quienes las exigen nunca se ponen de acuerdo en un corpus vivencial definitivo—, raya un tipo de meritocracia cuyos méritos son dados por causa de naturaleza. Casi por derecho de nacimiento. Es inconsistente, cruel y deja fuera a más mujeres de las que incluye. Eso seguro.
He vivido 37 años siendo percibida como un hombre, como uno fallido al que había que enderezar, pero un hombre al fin y al cabo. Sé lo que es que nadie me interrumpa cuando hablo, que nunca se cuestione mi trabajo o se haga levemente, que me paguen más que a mis compañeras, que no me molesten mientras leo a solas en una cafetería y que pocas veces me levanten la voz. Nunca lo he negado, sería un ejercicio de hipocresía nefasto y demostraría muy poca sororidad.
Casi lo único que me atrevo a asegurar sobre la cuestión del género o los géneros es que estos son, sobre todo, posiciones políticas y padecimientos socio-económicos rodeados de teatro. Asumiendo esto, he estado en el lado privilegiado, como mínimo en una posición intermedia que me aseguraba acceso a una realidad material más segura. Es indiscutible. Si yo acepto esto sin dudar, si esto va a ser usado para someter a juicio si soy o he sido lo suficientemente mujer (?), también debemos añadir al conjunto de evidencias que esos privilegios me han destruido la salud mental de un modo irreversible. Vivirlos me recordaba cada minuto quién era y quién no era. Me llevaba a estados de sobrecompensación aterradores, sobre todo los cinco o seis años anteriores a comenzar mi transición clínica. A periodos depresivos que la medicación apenas podía contener. A tentativas de suicidio. A la autolesión. A quedarme para siempre detenida en un estado mental de impostura y aceptación de mi monstruosidad. Eso me lo llevaré a la tumba sin que décadas de terapia psiquiátrica y psicológica hayan mermado ni un ápice el espacio brutal que este dolor ocupa en mi psique.
Por otro lado, la pérdida de esos privilegios una vez que comienzas a transicionar, el descenso descomunal en la escala social, supone castigo suficiente según esa mentalidad inquisitorial, maniquea, simplona y binaria. La expulsión del mundo laboral, la dependencia clínica y las diferentes escalas de agresividad que soportamos debería aplacar la ira de las diosas de la feminidad mesolítica.
Esa masculinidad fallida de la que antes hablaba, que no es más que la manifestación externa de la feminidad, me ha costado palizas, abusos sexuales, burlas y fetichización. Desde la infancia hasta la edad adulta. Hubiera querido enunciar entre mis privilegios los paseos nocturnos sin ser molestada, pero no ha sido así. Tampoco la despreocupación volviendo sola a casa. Ese castigo a la masculinidad torcida es y ha sido siempre misoginia pura, que al cabo es lo único que tenemos en común todas las mujeres junto con la división sexual del trabajo. No la hermandad de la sangre lunar, la maternidad, la lactancia o la endometriosis. Estas importantes vivencias ni siquiera son un nexo infalible entre mujeres cis.
Comenzaba este texto hablando del demonio de la detransición, una trampa de la memoria que no aguanta media hora de reflexión pausada aunque aparezca a diario. La mujer que soy no tiene dónde huir ni dónde esconderse, tuve casi 40 años para aprender a hacerlo y jamás lo conseguí. Quizá la clave sea no enunciar teorías como metralletas sobre lo que nos hace mujeres, pues estamos aceptando que algunas vidas deben justificarse detrás de un corpus teórico infalible, menos aún si se basan en reducciones biológicas en pleno estado de superación. Definirnos en términos férreos nos hace muy pequeñas, muy manejables y nos niega o nos debilita como sujetos políticos.
Ahora, la mayor parte de mi tiempo estoy sumida en una tristeza sostenida pero soportable, las embestidas de mi disforia son casi siempre manejables y el reconocimiento como «una de las chicas» —que fue siempre mi única aspiración, lo que pensaba cuando soplaba velas de cumpleaños— se manifiesta pleno y hermoso en la mayoría de mis círculos personales y ahora profesionales.
Mis privilegios existieron, dejaron sus bondades, sus cicatrices y se fueron.
Yo permanezco. Soy la misma.